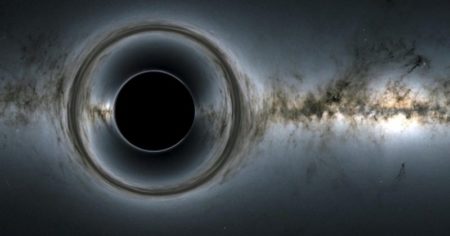El informe que publicó recientemente la Unión de Bancos Suizos (UBS), Billionaire Ambitions Report (Ambiciones de los multimillonarios), me hizo recordar a una escena que presencié en el puerto de Málaga cuando un centenar de personas humildes contemplaban tres megayates, de media cuadra de eslora, como si fuesen los hospedajes de un dios.
La atmósfera y el silencio que había en el muelle evocaban la película Amarcord, esa joya de Federico Fellini, en el momento en que los habitantes de Rímini aguardan el paso del Rex, un imponente transatlántico que surca la costa italiana con todas las luces prendidas.
El paralelismo, sin embargo, era imperfecto. El Rex fue una máquina fabulosa que simbolizó a mediados del siglo XX las ilusiones de un estado fascista. En cambio, los megayates que brillaban en esa noche de junio pasado pertenecían a un líder danés del transporte y la logística, a una india del sector tecnológico y a una familia norteamericana vinculada a las redes sociales. Tres perfiles que sobresalen en el informe que distribuyó UBS.
El informe, que no pretende competir con el juicio final, se limita a señalar que el patrimonio de los multimillonarios globales aumentó más de un cien por ciento en los últimos diez años: de 6,3 billones de dólares en 2015 a 14 billones de dólares en 2024. En tanto que su número se elevó de 1.717 a 2.682 familias.
Es decir, revela que un reducido número de personas posee alrededor del 13 por ciento de todos los bienes y servicios que producen anualmente los 8.000 millones de seres humanos que habitan la Tierra.
Este ascenso patrimonial fue encabezado por los superricos de los Estados Unidos (EE.UU), Alemania y la India, aunque la lista incluye también a una minoría de árabes y de otros europeos y asiáticos. En el pasado reciente, el liderazgo del grupo residía en los empresarios que manejaban los pagos digitales y el comercio electrónico.
En estos tiempos, priman los emprendedores vinculados a la inteligencia artificial generativa, el software, la ciberseguridad, la tecnología de la información, la impresión 3D y la robótica. Luego, se destacan los magnates orientados hacia las energías renovables, el armamento militar, los sistemas en chip y los vehículos eléctricos.
UBS refiere que esta élite mundial, que se muda con frecuencia, prefiere vivir en EEUU, Suiza y Singapur y está integrada cada vez más por los que no recibieron herencias y progresan por sí mismos, tiene intenciones de invertir en el futuro próximo en activos considerados seguros como el oro, los metales preciosos y las acciones y los títulos de deuda emitidos por los países desarrollados.
Ahora bien, después de leer el informe de UBS resulta inevitable cruzar sus datos con el reporte Poverty, Prosperity and Planet (Pobreza, prosperidad y planeta) que el Banco Mundial (BM) editó en 2024. Este reporte del BM señala, por ejemplo, que en las últimas décadas el crecimiento y la distribución de la riqueza ha sido desigual entre regiones y países y subraya que los países de bajos ingresos disminuyeron su participación en la riqueza mundial, mientras que las naciones de altos ingresos consolidaron su posición.
Precisa, además, que el destino de las inversiones ha variado con el desarrollo económico: las focalizadas en recursos naturales sobresalen en los países de bajos ingresos, mientras que en las economías avanzadas prevalecen los negocios que se basan en investigaciones de punta y en la calidad de los recursos humanos.
Asimismo, advierte sobre la situación que presentan vastas zonas del mundo, especialmente de África, Asia y América Latina: el 8,5% de la población, es decir, casi 700 millones de personas, vive con menos de dos dólares diarios y un 35%, 2.800 millones, no alcanza a ganar siete dólares al día. Y alerta que estas cuestiones postergarían el objetivo de erradicar hacia 2030 la extrema pobreza global.
América Latina, que en cada ciclo económico se queda corta o se pasa de largo al decir del gran Leonardo Padura, y que tiene una buena cantidad de multimillonarios en Brasil, México, Chile y Argentina, pareciera corroborar las tesis de varios premios Nobel de economía. En particular las de Accemoglu, Johnson y Robinson.
En cuanto a que los bolsones de indigencia y suma desigualdad que exhibe una parte de la región serían las consecuencias de haber padecido, desde sus orígenes y por mucho tiempo, la ausencia de instituciones políticas y económicas inclusivas, y el predominio de una élite cerrada y autoritaria que, al concentrarse en unas pocas actividades extractivas, trabó el progreso y la innovación.
En Argentina, tal vez, fue un tanto diferente. De todos modos, no caben dudas que el fuerte ajuste fiscal y tarifario que realizó el Gobierno en el último año produjo, según distintos estudios, deterioros en la infraestructura y en el acceso a la educación y a la salud en los barrios populares. Además de una caída en los ingresos disponibles de miles de personas jubiladas, cuentapropistas y asalariadas registradas y no registradas que profundizó la brecha entre los que más y menos tienen.
En aquel pasaje de Amarcord, cuando se oyen los toques de sirena del Rex, un acordeonista ciego alza sus lentes ahumados y les pide a los presentes que describan la nave. ¿Cómo es?, pregunta. Sería conveniente que los máximos responsables de nuestro país abandonaran las anteojeras y por sí solos, o con el auxilio de otros, puedan ver y reparar las grandes inequidades que sus políticas provocan.
Eduardo Sguiglia es economista y escritor.
Sobre la firma
 Eduardo Sguiglia
Eduardo Sguiglia
Ex embajador y subsecretario de Asuntos Latinoamericanos.
Bio completa
Newsletter Clarín
Recibí en tu email todas las noticias, coberturas, historias y análisis de la mano de nuestros periodistas especializados
QUIERO RECIBIRLO
Tags relacionados




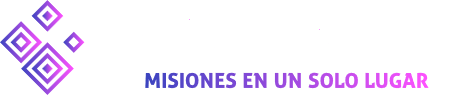
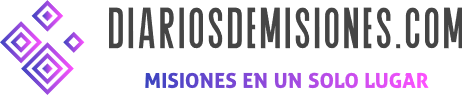 //
//