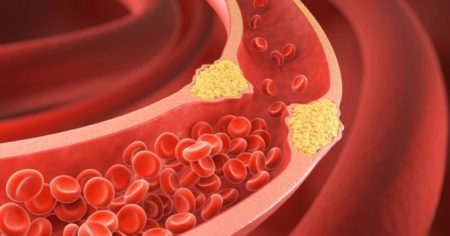Llegaron las vacaciones y con mi novio no sabíamos a dónde ir. A mí nunca me entusiasmó la Costa Atlántica, y él propuso viajar a Entre Ríos, donde los balnearios son tranquilos y la gente apacible, sin el aglutinamiento de la Bristol ni la chetada de Punta. Yo estaba un poco reticente; en la dicotomía playa-montaña siempre tiré para el relieve puntiagudo. Mis recuerdos de mochileadas adolescentes en el sur me hacen añorar la Patagonia como un paraíso perdido. Entonces él tiró Palmar de Colón. Un Parque Nacional “que si no es el Nahuel Huapi debe pegar en el palo”. Compré.
La primera noche en Colón me sorprendió. No me imaginaba ese polo turístico: costanera, restaurantes, playas de arena. Pero al otro día ya me faltaba acción. Soy una persona inquieta con una marcada incapacidad para gestionar el ocio; cuando no tengo nada que hacer me pongo nerviosa. El Palmar prometía senderos, caminatas -actividad física para calmar mi fiera- y allí encaramos, con protector solar y gorritas porque la térmica rondaba los treinta y cinco. No me decepcionó. La visión descomunal de cientos de palmeras yatay irguiéndose orgullosas es impactante. Parecen una tribu de aborígenes vegetales que desafían la gravedad y el paso del tiempo, como resabios de otra era geológica, sobrevivientes de la depredación humana. Adentro, los senderos selváticos dan un reparo del sol bestial y el zumbido constante de alguna clase de insecto que nunca vimos nos trasladó fuera de la civilización para reencontrarnos con lo más puro de la vida silvestre. El broche de oro es el atardecer. El horizonte se tiñe de naranja intenso y las figuras de las palmeras se recortan como estalagmitas sobre lava fosforescente.
El problema empezó cuando hubo que decidir qué hacer el resto de la semana. Un día de playa, una segunda visita al Palmar y la fiera de mi hiperactividad ya estaba rugiendo de nuevo. Mi novio sugirió dejar Colón y hospedarnos en un pueblo más chico, San José, donde podríamos desconectar de verdad. Mientras yo necesito estar ocupada todo el tiempo, él se ve fascinado por el ritmo de vida litoraleño. Sacar una silla de lona y sentarse en la plaza del pueblo a mirar cómo los chicos juegan a la pelota le parece la quintaesencia de la felicidad. La cosa escaló en tensión a medida que él se explayaba sobre las bondades de vivir fuera de la ciudad y yo defendía el frenesí capitalino. “La gente acá vive mejor que nosotros, porteños apurados, siempre conectados a dos veinte.” “¿Y quién dijo hay que desenchufarse para ser feliz? Si no piso el acelerador yo me aburro”.
Por suerte, para no cerrar la jornada enojados, encontramos una cantina con pesca fresquísima, atendida por su propio dueño -un rosarino parlanchín- que nos devolvió el buen ánimo. El pescado de río nos encanta a los dos e hicimos las paces. Las vacaciones terminaron antes de darnos tiempo de chocarlas y volvimos felices, él de haber relajado en un pueblo, yo de haber maratoneado en el Parque Nacional.
Igual, el año que viene, elijo yo.
Sobre la firma
 Paloma Fabrykant
Paloma Fabrykant
Escritora
Bio completa
Newsletter Clarín
Recibí en tu email todas las noticias, coberturas, historias y análisis de la mano de nuestros periodistas especializados
QUIERO RECIBIRLO
Tags relacionados



 //
//