Hace más de doscientos años, Adam Smith nos adelantaba, de forma muy elocuente y revolucionaria para su época, que la extensión del mercado limitaría el grado de especialización y, por lo tanto, condicionaría la productividad y crecimiento de una economía.
En un pasaje del tercer capítulo de su obra magna “Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”, Smith utiliza como ejemplo para reforzar su observación, el hecho de que las naciones más civilizadas en un primer momento solían ser aquellas lindantes al mar Mediterráneo, debido presumiblemente a su posibilidad de desplazamiento sobre aguas tranquilas y previsibles para llegar a naciones más lejanas y expandir el alcance de sus mercados, permitiendo así contar con la escala suficiente para la aparición de la especialización y con ello el aumento de la productividad en sus propias economías.
La observación del escocés sigue más vigente que nunca y la agroindustria argentina es un gran ejemplo que honra la memoria del filósofo.
 De los 140 millones de toneladas de cereales y oleaginosas que en promedio se cosechan sobre los campos nacionales, el 75% tiene como destino abastecer mercados internacionales, ya sea tanto en forma de grano o como producto elaborado.
De los 140 millones de toneladas de cereales y oleaginosas que en promedio se cosechan sobre los campos nacionales, el 75% tiene como destino abastecer mercados internacionales, ya sea tanto en forma de grano o como producto elaborado.
De los 140 millones de toneladas de cereales y oleaginosas que en promedio se cosechan sobre los campos nacionales, el 75% tiene como destino abastecer mercados internacionales, ya sea tanto en forma de grano o como producto elaborado. Por lo tanto, el perfil de la agroindustria argentina es marcadamente exportador, y la inmensidad del mercado internacional de commodities agro le ha permitido mantener la escala actual de producción, así como la estructura de los canales de comercialización, logísticos y demás servicios alrededor de la producción agropecuaria; que, de no ser por la extensión actual del mercado externo, no tendrían el soporte económico vigente por lo limitado del consumo doméstico argentino. Así sostiene el informe elaborado desde la Bolsa de Comercio de Rosario, que lleva la firma de Matías Contardi y Julio Calzada.
En el mismo documento se afirma que son más de 118 naciones distintas hacia las cuáles tienen destino las exportaciones del agro argentino, y el volumen de toneladas que se envían al exterior se han más que duplicado desde la década anterior. Tendencia que no es reciente, sino que data de una trayectoria que lleva ya más de un siglo.
En todo este proceso, un destino en particular ha venido ganando cada vez más relevancia durante los últimos quince años hasta transformarse en el primer mercado comprador del agro argentino: “El sudeste asiático”, consignan los analistas de la Bolsa, sostiene el texto de la Bolsa de Comercio de Rosario.
 Más de 118 naciones son destino de las exportaciones del agro argentino,
Más de 118 naciones son destino de las exportaciones del agro argentino,
Conociendo a nuestro principal comprador a nivel regional
Durante los últimos seis años, se exportaron 536 millones de toneladas entre granos y subproductos por un valor FOB total de 189 mil millones de dólares. Si promediamos el ritmo de exportaciones, entre 2019 al 2024 (sacando 2023 de la ecuación debido a la sequía histórica) desde argentina se enviaron en promedio 95,9 millones de toneladas entre granos y subproductos cada año hacia el resto del mundo.
En el transcurso de este período, del total de las exportaciones del sector cerealero y oleaginoso, poco más de la mitad tuvieron como destino el continente asiático y, en particular, casi un cuarto de todas las exportaciones argentinas de granos y derivados han ido a parar a la región del Sudeste Asiático.
 Expotaciones argentinas por destino, el 47% del volumen exportado tubo disitintos puintos de Asia como destino.
Expotaciones argentinas por destino, el 47% del volumen exportado tubo disitintos puintos de Asia como destino.
Siempre de en la misma fuente se informa que el Sudeste Asiático es una de las regiones que más rápido se ha desarrollado en el último decenio, y cuenta con grandes perspectivas de crecimiento de aquí hasta finales de la década.
Según la clasificación del USDA, escriben los analistas de lal Bolsa de Rosario, la región está compuesta por un grupo de once países situados en el extremo oriental del continente, entre el océano Indico y el Pacífico. Limitan al norte con China, al oeste con la India y al sur lo más cercano es Australia. Entre ellos, explican el 9% de la población mundial y cuentan con un diverso entramado de ordenamientos políticos.
Dentro de la región conviven tres repúblicas democráticas, una parlamentaria, dos monarquías constitucionales, dos repúblicas socialistas de partido único, dos monarquías absolutas y una dictadura militar. Además, la diversidad cultural y religiosa es muy amplia, con sociedades budistas como Vietnam, países con predominancia del cristianismo como en Filipinas y una altísima participación musulmana como es el caso de Indonesia, Malasia y Brunei. De hecho, se estima que un cuarto de los 1.600 millones de musulmanes alrededor del mundo se concentra sobre esta región.
 Del total de las exportaciones del sector cerealero y oleaginoso, poco más de la mitad tuvieron como destino el continente asiático.
Del total de las exportaciones del sector cerealero y oleaginoso, poco más de la mitad tuvieron como destino el continente asiático.
Estas diversas configuraciones políticas, religiosas y culturales condicionan los patrones de consumo alimenticio de estas naciones. Por ejemplo, los países con mayoría musulmana existe una menor demanda de carne de cerdo y derivados (Alimentos Haram) volcando gran parte de la demanda de proteína animal hacia los mercados avícolas o vacunos como es el caso de Indonesia. Caso contrario es el de Vietnam, donde la carne de cerdo forma parte importante de la dieta, detallan Contardi y Calzada desde la Bolsa de Comercio de Rosario.
Particularidades que no quitan el hecho de que la región se haya convertido en uno de los mercados más importantes para los productos agropecuarios, tanto con destino forrajero o como para la importación de proteína animal. Es que el Sudeste Asiático representa 10% del consumo de carne de cerdo del mundo y 9% del consumo de carne aviar (sacando a China). Además, la región explica un quinto de las existencias de aves a corral del mundo y absorbe en promedio el 28% del comercio global de harina de soja.
Dentro de este inmenso mercado, los principales socios comerciales de la agroindustria argentina se concentran entre cuatro países de la región, a saber, Vietnam, Indonesia, Malasia y Filipinas.
 Los principales clientes de los productores agropecuaarios argentinos.
Los principales clientes de los productores agropecuaarios argentinos.
Vietnam es el principal importador de maíz y harina de soja argentina, durante el 2024 más de 6 Mt del cereal y 3,4 de harina se embarcaron hacia la nación asiática y explica la mitad de las toneladas exportadas a la región.
Luego, Indonesia y Malasia son los destinos más importantes del agro argentino en el Sudeste Asiático. En ambos dos, los envíos de harina de soja y maíz son muy significativos, aunque Malasia prácticamente duplique el nivel de importaciones del cereal que Indonesia. Sin embargo, a este último, también llegan varias toneladas de trigo, siendo inclusive el segundo mercado comprador para argentina luego de Brasil.
Finalmente, Filipinas es el último mercado de significancia en el Sudeste Asiático. Aún con menos de un millón de toneladas importadas, se envían periódicamente importantes cantidades de harina de soja, maíz y trigo.
¿Cómo llegó el Sudeste Asiático a ser el principal destino del agro argentino?
 Los volumenes exportados desde Argnetina en granos y relacionados ha variado a través de los años, no solo ha varaido en volumen sino tambien en destinos.
Los volumenes exportados desde Argnetina en granos y relacionados ha variado a través de los años, no solo ha varaido en volumen sino tambien en destinos.
La configuración actual de los mercados compradores de la agroindustria argentina es solo una foto de un proceso mucho más complejo y extenso en el tiempo. Antes del inicio de la década del 2010, desde nuestro país se embarcaban menos de 50 Mt al resto del mundo y los principales mercados de destino eran Asia y Europa, siendo que los orientales solo representaban el 38% del mercado comprador, con menos de 20 Mt embarcadas hacia el continente en general.
En el transcurso de los últimos 14 años, las toneladas embarcadas con destino al continente oriental se multiplicaron por 2,7 y en particular, las exportaciones hacia el Sudeste Asiático son 4 veces más grandes que en 2009. Inclusive, yendo más allá, las exportaciones totales argentinas pasaron de menos de 50 Mt a estabilizarse en 95 Mt anuales (promedio 2019-2024, sin contar 2023), es decir 43 Mt más de las cuales 15 Mt (el 36%) son explicadas por la dinámica de los embarques hacia el Sudeste Asiático. No conforme con ello, la región fue el mercado comprador que más creció punta a punta en cuanto a volúmenes exportados, ello al tiempo que destinos como el europeo no solo caían en orden de importancia relativa, sino también que hoy importan menos toneladas que durante el 2009.
De manera muy sucinta, podríamos resumir este vertiginoso despegue de las relaciones comerciales con los países del Sudeste Asiático en una combinación virtuosa entre desarrollo económico y grandes conglomerados poblacionales en la región que traccionaron un espectacular crecimiento en la demanda.
 La configuración actual de los mercados compradores de la agroindustria argentina es solo una foto de un proceso mucho más complejo y extenso en el tiempo
La configuración actual de los mercados compradores de la agroindustria argentina es solo una foto de un proceso mucho más complejo y extenso en el tiempo
Si bien el PIB per cápita es un indicador imperfecto del nivel de “riqueza” o “bienestar” en una economía, puede servir como aproximación para resumir y comparar el poder de compra relativo entre distintas naciones del globo. Para el caso asiático, entre el 2009 y 2023, según los datos del Banco Mundial, el PIB per cápita de Indonesia y Filipinas escaló en más de un 60% al tiempo que en Vietnam llegó a duplicarse. Entre estas tres naciones, se concentra el 70% de la población del Sudeste Asiático, pero esta performance no fue exclusiva de ellos, sino que fue extensiva a todos los países de la región, excepto para Brunei. De hecho, el ritmo promedio de crecimiento anual del ingreso per cápita de la región, fue del 3,2% para el período. En términos comparativos, se estima que el mundo ha crecido a una tasa promedio anual del 2,1%, los países de más altos ingresos a un ritmo del 1,5% y la Argentina al 0,4%.
En el mismo informe se afirma que si hacemos extensivo el análisis a más espectros del desarrollo de la vida humana, la performance asiática también ha sido destacable, remarcando que la dinámica del crecimiento económico se ha trasladado presumiblemente en un mayor nivel de bienestar hacia las sociedades del Sudeste Asiático. iguiendo el índice de Desarrollo Humano elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que además de contemplar la evolución del PIB per cápita, tiene en cuenta el desarrollo en las dimensiones de salud y educación, y sectoriza en estratos a los países según los siguientes valores en la escala del índice: Desarrollo humano muy alto: IDH de 0,800 o más. Desarrollo humano alto: IDH entre 0,700 y 0,799. Desarrollo humano medio, IDH entre 0,550 y 0,699 Desarrollo humano bajo IDH inferior a 0,550
 El PBI en el mundo entre 2009 y el 2021
El PBI en el mundo entre 2009 y el 2021
Durante el 2010, 7 de las 11 naciones que conforman la región, entraban como máximo en la clasificación de sociedades con “desarrollo humano medio”, mientras dos clasificaban como de bajo desarrollo. Doce años después, ahora son 7 los países que clasifican ya como sociedades con un “alto desarrollo humano” siendo que cuatro de ellas entran en el grupo de países con “muy alto desarrollo humano”.
En resumidas cuentas, podríamos afirmar, sostienen los analistas de la Bolsa de Comercio de Rosario, que comparativamente hay una gran masa de la población mundial que cuenta con un mejor nivel de vida, se alimenta de productos de mejor calidad y ha incrementado su esperanza de vida con relación a inicios de la década pasada. Ello se traduce en un mercado más extenso, que ahora impulsa una escala mayor para la producción y elaboración de productos agroalimentarios. Escenario que propició el despegue en las exportaciones argentinas hacia la región. Cumpliendo con la función de expandir el mercado argentino y soportar niveles de producción mucho más altos.
¿Qué podemos esperar de los países del Sudeste Asiático?
Si bien el camino recorrido hasta aquí por las economías asiáticas ha sido muy favorable en términos socioeconómicos, las proyecciones hacia la próxima década no dejan de ser menos sorprendentes.
Según la FAO, aún las economías del Sudeste Asiático cuentan con valores de ingesta promedio de proteínas muy por debajo de la media a nivel mundial y se espera que sigan recortando camino de aquí a diez años a un ritmo de 9 gramos por persona por día, para hacer que este déficit se aproxime a una brecha del 14%. Esto de la mano de una vigorosa década para la actividad económica asiática que seguiría traccionando el consumo interno de proteína animal, proyectando que para el 2033 las regiones de Asia meridional y el Sudeste Asiático que ya representan el 16% del consumo forrajero del mundo, lo incrementen en un 25%.
 El nivel de vida de los asiáticos genera un mercado más extenso, que impulsa una escala mayor para la producción y elaboración de productos agroalimentarios argentinos.
El nivel de vida de los asiáticos genera un mercado más extenso, que impulsa una escala mayor para la producción y elaboración de productos agroalimentarios argentinos.
En esta línea, recientemente el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) hizo el lanzamiento de sus proyecciones para variables claves de aquí hasta el 2034, donde se espera que el ingreso real de la región en su conjunto crezca al 4,4% anual.
Más destacable aún, es que economías que ya han tenido un desempeño extraordinario como Indonesia, Malasia y Filipinas mantendrían o aumentarían el ritmo promedio del crecimiento del PIB real durante la década que va hasta el 2034. Mientras que, Vietnam, que ha crecido a una tasa anual del 6% en los últimos diez años, lo haría inclusive más rápido en la década siguiente, liderando el ranking global de economías con mayores perspectivas de crecimiento.
 Se proyectan importantes diferencias en las cantidades importadas de harina de soja entre los paises asiáticos en el resto del mundo.
Se proyectan importantes diferencias en las cantidades importadas de harina de soja entre los paises asiáticos en el resto del mundo.
En el mismo documento se afirma que acompañando el desarrollo económico en las naciones de la región y el aumento en la ingesta de proteína, las importaciones de insumos claves para la producción de forraje también se vería fuertemente traccionada. Tanto es así, que el sudeste asiático explicaría el 20% del incremento de las importaciones globales de maíz y el 70% de las importaciones totales de harina de soja.
Liderando este proceso, se encontraría Vietnam, principal socio comercial de la agroindustria argentina. Se proyecta que los vietnamitas importen 6 Mt más de maíz y 1,7 Mt más de harina de soja en 2034, para pasar a representar el 7% de las importaciones globales del cereal y el 9% de las importaciones mundiales de harina de soja, afirma para cerrar el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario.
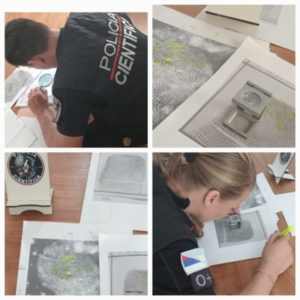



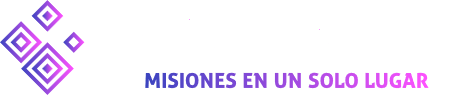
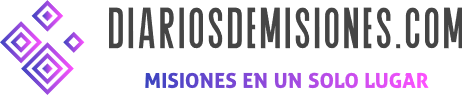 //
//







