Maggie Urquiza *
Especial para Clarin Rural
Convertido en el chivo expiatorio de todos los males, el productor agropecuario argentino emerge hoy como prisionero silencioso de un sistema que lo asfixia. Se trata de hombres y mujeres que han transitado el amargo camino de ser señalados como enemigos públicos a convertirse en un personaje sometido a políticas que se empecinan en arrastrarlos hacia la mediocridad.
El sistema los quiere de rodillas, sembrando resignación, cosechando conformismo en lugar de prosperidad. Castigado por doble partida, tanto por el Estado como por el relato privado, tantos años de empecinamiento les hicieron creer también la mentira del autofinanciamiento y de que las grandes ligas eran un horizonte inalcanzable.
Tanto así, que la propagación de esta mentira se ha convertido en una cadena que arrastra sus sueños por el barro. Con la vista cansada y los ojos auditando el cielo a la espera de recibir las lluvias, levantar la vista hacia horizontes más vastos es un lujo de unos pocos. Sólo se piensa en sobrevivir.
Con 64% del ingreso cooptado por impuestos, cepo e inflación de 3 dígitos, el sector agropecuario no sólo fue y es responsable del 80% de los ingresos de divisas de Argentina, sino también un exportador neto de alimentos a nivel mundial, que cuenta con presencia en más de 150 países. Sus niveles de productividad no sólo son incuestionables, sino que también lo ubican como el socio por excelencia en tiempos de incertidumbre. Algo difícil de extrapolar a otras industrias, que no cargan con el peso de ser el mayor y principal responsable de los ingresos de todo un país.
Atado a la tierra y a las políticas gubernamentales, el productor argentino carga con un peso desproporcionado. Mientras se enfrenta a los embates de la naturaleza y a la volatilidad de los mercados, tiene que lidiar con una carga impositiva que asfixia su actividad y un relato que socava la autoestima de cualquier mortal. A pesar de todo eso, el sector agropecuario hoy tiene la posibilidad de barajar un escenario diferente, que requiere planificación, comunicación y una ofensiva estratégica
La Argentina se encuentra hoy ante un escenario global único y sin precedentes. Este contexto está marcado por crisis políticas, económicas y sociales en las principales potencias económicas mundiales. Por ejemplo, China, un comprador histórico de productos como la carne bovina argentina, está implementando políticas arancelarias similares a las de Estados Unidos, buscando imponer sus propias reglas comerciales.
Por otra parte, aunque no directamente vinculado solo al sector agrícola, la deuda pública de Estados Unidos alcanzó niveles históricamente altos en 2024, con un aumento proyectado que podría afectar a todos los sectores económicos, incluyendo la agricultura. Se menciona que la deuda pública podría alcanzar el 122% del PIB para 2034 sin cambios en la política fiscal, lo que implica una presión continua sobre los recursos disponibles para el sector.
En lo que respecta al inventario de ganado en Estados Unidos, este último año tocó niveles críticos en donde se estimó una disminución del 2% en el inventario ganadero, alcanzando 87,2 millones de cabezas al 1° de enero de 2024, lo que afectó significativamente las proyecciones de producción y, por ende, las expectativas económicas para el sector.
Según aseguradoras, la sequía del último año podría causar pérdidas económicas en más del 50% de los agricultores y ganaderos. Los agricultores y ganaderos pueden ser indemnizados hasta el 80% del valor de su ganado o cosecha, pero menos del 50% de los empresarios del sector agrícola están asegurados, lo que implica una gran pérdida potencial para aquellos sin cobertura. Este cambio en el panorama internacional abre una ventana de oportunidad para Argentina, especialmente en términos de comunicación y estrategia de exportación.
Competitividad y marco regulatorio
Si bien es cierto que Argentina está quedando muy por debajo de Brasil y Estados Unidos en materia de rendimientos, nuestro país tiene una ventaja estratégica en el ámbito biotecnológico gracias a su marco regulatorio avanzado para la edición genética.
Imagino escuchar a más de uno decir:
-Pero Maggie, Estados Unidos no tiene retenciones, además la edición genética lleva años y ellos tienen todo el arsenal de empresas de biotecnología muy a mano en Boston como para recuperarse y mantener su liderazgo».
-Sí. Es cierto. Pero…como buena oveja negra, voy a cuestionar estos dichos.
La incertidumbre en la biotecnología norteamericana
Hoy el sector de biotecnología en Estados Unidos, tanto en agroindustria como en salud, atraviesan dos conflictos de manera transversal:
- el aumento de los costos.
- la incertidumbre respecto al futuro del marco regulatorio.
Todo el sector biotecnológico estadounidense es testigo de un nivel de incertidumbre nunca antes visto, principalmente porque no se sabe qué postura van a tomar los entes regulatorios respecto a los cultivos: si se van a permitir instrumentos de edición genética, si van a estar más o menos regulados, si van a incentivar el cultivo orgánico por sobre el editado, etcétera. Lo mismo aplica para el esquema de salud, con las vacunas, drogas, telemedicina, etc.
Esto deriva en que la alocación de capital (dentro de Estados Unidos) está puesta en pausa, sobre todo aquella inversión considerada nueva o de mayor riesgo. En la misma línea, el aumento sostenido de los costos y el pesado régimen regulatorio imposibilita el flujo continuo de innovación tanto en materia de cultivos como en área de farmacología, haciendo que esta sea la oportunidad soñada para los productores argentinos.
En tanto, la Argentina tiene un marco regulatorio que permite una adopción más rápida y eficiente de tecnologías de biotecnología agrícola, contrastando con la regulación más estricta en países como Estados Unidos. Esta ventaja regulatoria no sólo facilita la investigación y desarrollo sino que también posiciona a Argentina como un destino atractivo para inversiones en biotecnología.
El mercado de semillas transgénicas en Estados Unidos, que alcanzaría los US$ 29 billones para 2030, muestra un crecimiento significativo gracias a la adopción de cultivos genéticamente modificados como maíz, soja y algodón. Argentina podría beneficiarse de este mercado al exportar semillas, respondiendo a la creciente demanda por productos orgánicos en Estados Unidos.
La incorporación de tecnología en las exportaciones tiene el potencial de transformar el impacto económico de Argentina en el mercado global. El país ya se destaca como uno de los principales exportadores de productos agroalimentarios, y la adopción de tecnologías avanzadas puede incrementar aún más su competitividad.
Según el Banco Mundial, el sector agrícola argentino representa el 15,7% del PBI y el 10,6% de los ingresos tributarios, con un fuerte potencial para crecer si se mejora el acceso a mercados globales.
Por último, pero no menos importante, la adversidad ha forjado al productor argentino como un estratega consumado. Obligado a optimizar cada recurso, desarrolló una capacidad única para maximizar la producción con mínimos insumos. Esta eficiencia, contrastada con el creciente costo de producción en otras regiones como Estados Unidos, posiciona al productor argentino como un referente global.
Con una inversión relativamente modesta de US$ 5 millones es capaz de construir una planta de producción de biológicos, mientras que en Estados Unidos apenas alcanzaría para cubrir mínimos gastos operativos. Esta agilidad y capacidad de adaptación es un activo invaluable, sobre todo en un mundo cada vez más competitivo.
Comunicación estratégica
Tal como hicimos mención en nuestro artículo: “El extraño mundo de la biotecnología”: el precio de la ignorancia», el motivo por el cual Argentina no se integra ni se asocia de una manera más eficiente con los principales hubs de desarrollo como Estados Unidos fue meramente por conveniencia de grupos y fondos de inversión locales que se beneficiaron durante la última década de un esquema cerrado, de poca competitividad.
A ese tipo de situaciones, en el vocabulario informal se le dice «se acostumbraron a cazar en el zoológico» en vez de salir a armar sociedades fuertes, competitivas, escalarlas y reposicionar a los productores argentinos en el mapa comercial mundial.
Si bien esto puede sonar a priori poco intuitivo, lo cierto es que el nivel de competencia en materia de productos en Estados Unidos es mucho más alto, tanto en la costa este como la oeste, que en el resto de LatAm.
El avance tecnológico, la insaciable lucha por la innovación y la capacidad de absorber el riesgo en Estados Unidos es diametralmente diferente a cualquier aspiración a la que hayan querido exponerse los fondos locales de Argentina. Simplemente no sólo nunca entendieron la problemática del emprendedor argentino ni del mercado americano más allá de Sillicon Valley, sino que tampoco estuvieron dispuestos a construir empresas competitivas y la evidencia empírica lo demuestra.
Si esto no hubiese sido así, entonces:
1. los fondos de inversión locales hubiesen sido los primeros en comunicar hace más de una década los múltiples beneficios del marco regulatorio de Argentina versus el americano. Y, en efecto, no lo hicieron.
2. Dado que Argentina tiene un indiscutido potencial, les tendría que resultar muy fácil nombrar 15 casos de empresas éxito del rubro de biotecnología, campo y/o salud. Los desafío a que nombren 10, de campo y/o salud, que sean públicas y exitosas.
2025, capítulo nuevo
Nos encontramos ante un momento decisivo que exige abandonar los paradigmas tradicionales para abrazar una visión prospectiva y realista, donde el productor argentino enfrenta una oportunidad histórica. Argentina tiene el potencial de consolidarse como líder global en agricultura tecnológica avanzada, respaldada por un marco regulatorio de vanguardia que ya está en vigencia. La comunicación estratégica de estas capacidades no solo potenciaría las exportaciones, sino que también atraería inversiones cruciales para un desarrollo económico sostenible.
Más allá de las retenciones, el desafío que tenemos por delante es tan prometedor como exigente: construir y proyectar una narrativa que posicione a la Argentina como el socio estratégico por excelencia en el escenario agroindustrial global. Este no es simplemente un objetivo aspiracional, sino una meta alcanzable que requiere compromiso, visión estratégica y una comunicación efectiva.
El futuro del agro argentino no solo está en la calidad de su producción, sino en su capacidad de comunicar su valor al mundo de manera clara, convincente y sostenida. El momento de actuar es ahora, y el potencial de transformación radica en decidir si nos quedamos en el pasado o si nos aferramos al futuro.
Nota de la Redacción: La autora es economista, especializada en biotecnología.



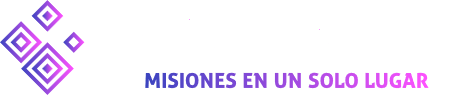
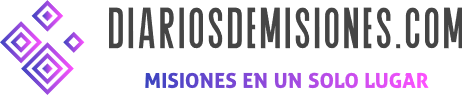 //
//







