Todas las cadenas agroindustriales saludaron con entusiasmo el final del cepo cambiario. Era una de las dos rémoras que traban el desarrollo del sector. La otra es la de las retenciones. Conversemos.
Primero: dije rémora. Un término que la Real Academia Española define como una “cosa o persona que retrasa o impide que se realice algo”. Viene de un hecho real: la rémora es un pez de unos 40 cm de largo, que tiene en su cabeza un órgano cartilaginoso que le permite adherirse a otros más grandes (los tiburones), para alimentarse de las sobras y viajar gratis. Desde el punto de vista de las relaciones biológicas, se dice que el vínculo es “mutualista”: ambos conviven en relativa armonía, porque la rémora ayuda a la limpieza del tiburón.
Pero la mitología recuerda que también se pegaban al fondo de las naves, para desesperación de los marineros, demorando la navegación. Aquí pasa con esa conchilla que traen los cargueros cuando vienen a buscar granos al Paraná, y que obligan a costosas tareas de limpieza necesarias para reducir el consumo de combustible en las largas travesías. No hay mutualismo. Es un parásito.
Bueno, corrijo entonces: las retenciones, como antes la brecha cambiaria, no son una rémora. Son parásitos. Actúan de distinta manera, pero son seres que viven a costillas de otros, sin entregar nada a cambio. Felizmente, empezó el tratamiento para uno de ellos.
En la primera semana de vigencia del nuevo régimen, con la banda de flotación entre 1.000 y 1.400 pesos por dólar, la divisa se mantuvo bien por debajo de lo que pensaban algunos agoreros. Gran noticia. Todos saben que la estabilidad cambiaria es fundamental para contener la inflación, que ha sido un extraordinario y sorprendente éxito en este año y medio de la era Milei.
Insisto: es una gran noticia también para el campo y todos los sectores exportadores. Ahora hay un solo dólar para lo que se vende y lo que se compra. Para exportar hay que producir, y para producir hay que comprar cosas. Insumos, equipos, contratar servicios. La mayor parte iban por el oficial. Así que desde el punto de vista de la ecuación productiva, la existencia de la brecha tenía una afectación que tendía a cierta neutralidad.
En cambio, los derechos de exportación afectan directamente la relación insumo/producto. Con retenciones del 33% para la soja (temporariamente en 26%), hace falta un 50% más de producto para pagar una unidad de tecnología. La consecuencia es un menor gasto en todo lo que podría mejorar los rendimientos.
Es concretamente lo que estamos viviendo con la soja desde hace veinte años. Una enorme capacidad instalada de procesamiento, en el que se invirtió pensando en que el crecimiento iniciado a mediados de los 90 iba a continuar. Podemos moler 60 millones de toneladas y este año, donde algo recuperamos, la producción se pronostica en 47 millones.
La fórmula para escapar de la debacle ha sido deletérea. Ir para atrás con el argumento de que los números no dan (lo que es cierto). Dirigentes que sostienen que no pueden pagar la propiedad intelectual en semillas. “Ya pagamos muchos impuestos”, llegó a decir un encumbrado ruralista cuando se le preguntó qué pensaban del reconocimiento de los derechos del obtentor. Boicot no solo a la ley de semillas, sino a las iniciativas privadas de acuerdos voluntarios con quienes quieren su genética.
O ahora impulsando la importación de maquinaria usada. Un favor a Trump. Nuestros contratistas son una de las grandes ventajas competitivas de nuestra agricultura. Ellos van a seguir renovando equipos incorporando “lo último”. La reducción del costo de la tecnología no es ir a lo viejo y rápidamente obsoleto, sino ayudar al acceso a la modernidad.
Eso se logra terminando con los derechos de exportación. Desparasitemos.




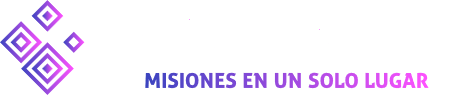
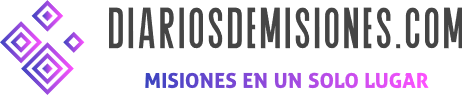 //
//







