Cuando Justin Trudeau renunció como primer ministro de Canadá, Donald Trump planteó la incorporación de ese país a los EE.UU. como el Estado 51 y sostuvo nuevamente su intensión de comprar Groenlandia.
Es decir, algo parecido a lo que se hizo cuando Texas se anexó como el Estado 28, en 1845, después de su independencia y cuando se compró Alaska al Imperio Ruso, en 1867. ¿Estaremos en este siglo ante un nuevo período de expansión territorial para aquellos países que tienen un formato de unión, confederación o federación de Estados?
La Unión Europea (UE) ha tenido en lo que va del siglo XXI una activa expansión territorial. Si bien es una organización supranacional funciona como una confederación de Estados. En 2004, se incorporaron Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Malta y Chipre. En 2007, Rumania y Bulgaria. En 2013, Croacia. Hoy la UE tiene 27 Estados miembros y hay nueve que quieren sumarse: Albania, Bosnia y Herzegovina, Georgia, Macedonia del Norte, Moldavia, Montenegro, Serbia, Turquía y Ucrania.
Si se aplica el principio de la Carta de las Naciones Unidas y los Acuerdos de Helsinki las fronteras no deberían moverse por la fuerza. Vladimir Putin no se atiene a ello y recurrió a la guerra en Ucrania para anexar territorio a la Federación de Rusia. Obviamente, amenazar apropiarse del Canal de Panamá por la fuerza es igualarse con él. Pero para con Canadá y Groenlandia Trump promueve la conveniencia mutua tal como hace la UE para asociar nuevos miembros.
Este planteo significa un gran debate pero si no hay alguien que tome en estos países esta propuesta y la lidere hasta un consenso mayoritario es imposible llevarla a cabo. Con Trump solo proponiéndola no alcanza. Por supuesto, no es con garrote arancelario. Es con seducción, con más integración e intereses comunes. No despertando emociones contrarias y rompiendo lo construido.
Si se hiciese realidad la anexión de Canadá (una cuestión difícil) posiblemente, una geopolítica de expansión territorial pueda ser una alternativa para algunos países latinoamericanos, como una salida a su fragilidad institucional y pobreza o a sus ambiciones.
En el siglo XIX hubo confederaciones o uniones que nacieron con un sentido de grandeza de poder y sentido geopolítico.
Son los casos de los Estados Unidos Mexicanos, desde 1824 al presente; los Estados Unidos de América Central, en 1898, constituido por El Salvador, Nicaragua y Honduras, cuya duración no alcanzó siquiera un año; la Gran Colombia, desde 1821 a 1831, bajo un formato republicano y unitario, formado por Colombia, Venezuela, Panamá y Ecuador (y que hasta atrajo a movimientos independentistas de Cuba, del entonces Haití Español y de Puerto Rico que pretendían formar Estados asociados a esta república que se intentó reunificar en 1863 y en 1898 sin éxito).
También fue el caso de la Confederación Perú Boliviana, en 1836 hasta 1839, bajo el mando del Mariscal Andrés de Santa Cruz; los Estados Unidos Perú Bolivianos, en 1880, tras la Guerra del Pacífico, que bajo un formato federal aunó de nuevo a Perú y Bolivia de manera legislativa pero nunca se concretó; y los Estados Unidos del Brasil, desde 1889 a 1968 cuando cambió su nombre por el actual República Federativa del Brasil, el único que prosperó como potencia regional en América del Sur.
Para los EEUU un proceso de esta naturaleza en Latinoamérica no sería contrario a su seguridad nacional. Estados con territorios más extensos al sur de su frontera podrían tener más estabilidad política, desarrollo económico y contención social. Alentarlo podría ser una estrategia a explorar -en especial- para su sur más próximo.
Por otro lado, en el Cono Sur, en el siglo XIX, este formato solo se dio en la Confederación Argentina, el Estado predecesor de la República Argentina, desde 1831 a 1861, porque Uruguay se independiza y se separa de las Provincias Unidas en 1825 contrariando el legado de José Gervasio Artigas y Chile se independiza en 1818 continuando con una república unitaria la capitanía española que lo precedió.
Estos tres países tienen el potencial de unirse como confederación o unión. Imagínese el lector a Chile como una California argentina, a Buenos Aires como una New York chilena y a Montevideo como el Washington D.C. de uruguayos, argentinos y chilenos. Como le dijo Trump a Canadá “¡Qué gran nación seríamos juntos!”. Solo falta desarrollar esta idea en ambas bandas del río Uruguay y en ambas laderas de Los Andes. Un territorio continuo y bioceánico, con un PBI (2024) de U$S 1,03 billones sumando el de Argentina, Chile y Uruguay. Por la razón, no por la fuerza.
Se necesitaría un Artigas en los tres países que como Trump proponga esta idea de convergencia y logre encontrar el consenso en cada sociedad para coronarlo como el gran objetivo geopolítico del siglo XXI. Un objetivo es un punto de llegada.
Esto implica transitar un largo proceso de integración psicosocial, económico, de infraestructura, de seguridad y defensa desarrollando intereses y beneficios comunes. Aunque no se haya perseguido este objetivo, muchos pasos -en este sentido- se han hecho. Algunos pequeños, otros grandes.
Hay un cimiento para sentar un largo trabajo político por delante que no estará exento de dificultades de todo tipo. Hoy no se vislumbra a nadie con la grandeza necesaria para un objetivo como éste. Cada país sigue mirando su propio ombligo. Por eso, hoy, este objetivo geopolítico es huérfano. Ojala, en algún momento, más adelante, tenga padres.
Sobre la firma
 Ricardo RunzaBio completa
Ricardo RunzaBio completa
Mirá también
Mirá también
El plan de Trump para conquistar Groenlandia: persuasión, no invasión

Mirá también
Mirá también
Estados Unidos advierte que abandonará las negociaciones de paz sobre Ucrania si no hay avances pronto

Newsletter Clarín
Recibí en tu email todas las noticias, coberturas, historias y análisis de la mano de nuestros periodistas especializados
QUIERO RECIBIRLO
Tags relacionados




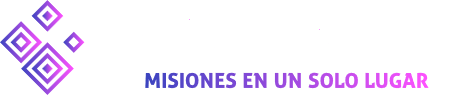
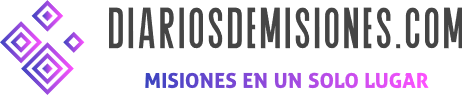 //
//







