¿Qué sucedió con aquellas idílicas vaquitas de nuestra infancia que nos proporcionaban la leche y el dulce de leche? ¿Cuándo y cómo se transformaron en monstruosos emisores de metano? Aunque desde nuestra perspectiva ello pueda parecer exagerado, esta es la visión y -sobre todo- la preocupación de una proporción cada vez mayor de la población, sobre todo en un país donde hay más vacas que habitantes. Y frente a ello, como productores responsables, debemos prestarle atención y darles una respuesta satisfactoria, siempre con datos científicos.
Comencemos con dimensionar el problema: según el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero disponible, publicado en el 2020 dentro de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, y conforme a los métodos sugeridos por el IPCC, el sector ganadero nacional representa el 15 % de la generación total de gases de efecto invernadero (GEI).
¿De dónde provienen todos estos GEI? Principalmente del metano de los eructos de los bovinos. Si bien cuando hablamos de GEI, habitualmente, casi toda la atención está puesta en el CO2, no debemos olvidarnos que el metano -otro de los GEI- tiene una relevancia particular, debido a que su capacidad de retener calor es 21 veces superior al famoso CO2. .
Este metano es un subproducto del proceso de digestión ruminal. Los rumiantes presentan una comunidad microbiana muy diversa dentro de su rumen, la cual se encarga de degradar la celulosa, fermentarla y posteriormente producir ácidos grasos volátiles que son rápidamente absorbidos a través del epitelio ruminal, sirviendo como fuente de energía. Algunos productos del proceso fermentativo como el CO2 y el hidrógeno no solo no son utilizados por el rumiante, pero sirven como sustrato para una comunidad particular de microrganismos productores de metano -pertenecientes al género Archae- conocidos como metanogénicos. La actividad metanogénica contribuye al sostenimiento de la fermentación ruminal, pero, y este es un factor clave, representa una pérdida de energía en las dietas de los rumiantes.
En resumidas cuentas, la producción de metano está asociada con una ineficiencia productiva que representa una pérdida de entre el 2 a 12% de la energía bruta consumida por el animal, variación que puede ser principalmente atribuida a la digestibilidad del alimento. Sumado a esto, la producción de metano en ciertas situaciones especiales puede causar problemas sanitarios para el animal como es el caso del timpanismo o meteorismo, el cual es una afección que puede llevar a causar la muerte por asfixia del ganado y tiene una particular relevancia en nuestra región.
Entonces, si bien la producción de metano es un proceso natural, tiene un impacto negativo en la productividad y en la medida que podamos minimizarla, estaremos aumentado la productividad y -adicionalmente- contribuyendo a reducir el impacto ambiental de nuestra actividad. Muchas veces creemos que productividad y sustentabilidad se contraponen. Todo lo contrario: es posible mejorar la productividad reduciendo nuestro impacto ambiental.
¿Qué podemos hacer al respecto? Como siempre, el primer paso para comenzar un cambio es medir. Sin una referencia ni un punto de partida ¿cómo saber hacia dónde nos dirigimos? Aquí nos enfrentamos con una particular dificultad: los métodos tradicionales para medir el metano entérico del ganado no son sencillos ni económicos, e incluyen cámaras de confinamiento, técnicas de rastreo y técnicas de “olfateo”. En la medida que la “revolución digital del agro” nos provea con herramientas más sencillas y -sobre todo- portátiles, como los detectores de metano láser, cada vez más ganaderos se preocuparán por medir las emisiones de su ganado.
¿Es posible reducir estas emisiones? Si bien en nuestro país su uso todavía no es muy habitual es cada vez más amplia de oferta de herramientas capaces de mitigarlas. Dentro de estas herramientas podemos encontrar compuestos sintéticos como el Bovaer de DSM-Firmenich registrado en Argentina. Recientemente ha habido mucho interés -y mucha polémica también- por un suplemento natural -Mootral- cuyo ingrediente activo es un compuesto a base de azufre orgánico, que normalmente se encuentra en el ajo. En un mundo donde el interés por la generación de créditos de carbono es cada vez más más grande, ello podría incentivar el uso de estos suplementos. En diciembre de 2019, la principal certificadora de créditos de carbono mundial, Verra, anunció que había aprobado dicho compuesto como la primera metodología del mundo para reducir las emisiones de metano del ganado rumiante.
Los emprendedores argentinos -como siempre- le están prestando mucha atención a esta oportunidad. Dentro de los esfuerzos más significativos se destaca el caso de MooGreen Technologies, un start up integrado por Tomas Marsal, Joaquin Katz y Alicia Zelada, investigadora senior del CONICET, que están trabajando en una idea completamente disruptiva. Todas las soluciones disponibles hasta el momento se suministran junto con la comida, con el costo y la complejidad que ello representa. ¿Por qué no imaginar un mecanismo más sencillo que facilite la adopción de esta tecnología?
El sueño de MooGreen es incorporar genes del cultivo del ajo en los cultivos forrajeros, por ejemplo, la alfalfa, y convertirla en un cultivo capaz de reducir la emisión de metano y -adicionalmente- aumentar la productividad de la hacienda. ¿Qué le parece la idea amigo lector? ¿Ud. alimentaria a su ganado con esta alfalfa modificada genéticamente?



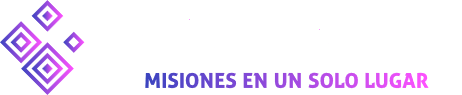
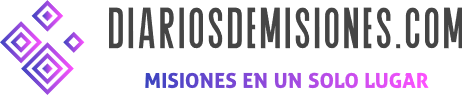 //
//






