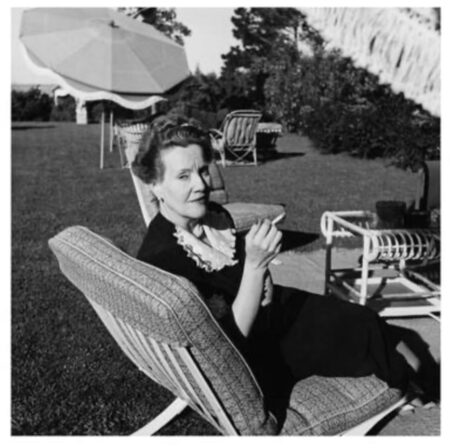“¡Mal día mandriles! La pobreza cayó muy fuertemente. La baja de la inflación, el crecimiento del nivel de actividad y las políticas que ha impulsado el Ministerio de Capital Humano han sacado de la pobreza a más de 8 millones de personas. Si se considera el dato punta la baja en la cantidad de pobres es de más de 10 millones de personas. Lo disfrutan los argentinos de bien y lo sufren mandriles econochantas, el club de los devaluadores seriales, los políticos miserables y los periodistas ensobrados/ignorantes (desde esos que se autoperciben como el centro bien pensante -zurdos no asumidos- hasta la izquierda más rancia)” celebró con odio, como ya nos tiene acostumbrados, el presidente Javier Milei en abril pasado, anunciando una baja de 10 millones de pobres que luego, los voceros del gobierno, transformaron en 11 millones, frase que no dejan de repetir para tapar todo tipo de crítica.
Más allá de la medición que realiza el Indec -que, nobleza obliga, no se pone en duda, y para ello bastará recordar que en primer semestre del año pasado la pobreza midió más de 50 puntos, cuando subió producto de la devaluación realizada en los primeros meses de gestión- lo que se tornó polémico en los últimos meses es que los datos estadísticos chocan con otros que, midiendo otros ítems como la inseguridad alimentaria, la inflación, el desempleo o la misma actividad económica, nos muestran un escenario social y económico bastante distinto.
En la Argentina existen dos formas de medir la pobreza. La más conocida, y a la que se hace referencia es la que el Indec informa cada 6 meses donde se calcula si los ingresos de los hogares son suficientes para solventar los gastos básicos. En tanto, en cada censo poblacional -es decir, cada 10 años- se difunde la pobreza multidimensional, que contiene datos complementarios a los monetarios, como el acceso a la educación, a la salud y a la vivienda, entre otros. Tomando en cuenta la medición semestral por ingresos es donde encontramos que los números son tan cambiantes en solo cuestión de meses. Es imposible que 11 millones de personas dejen de ser realmente pobres en cuestión de meses. Pueden mejorar su situación, pero no cambiar de posición social. Lo que nadie puede desmentir es que, desde la hiperinflación de 1989, pasando por la convertibilidad de los ´90, la crisis de 2002 y los 20 años de políticas populistas con alta presencia del estado, ningún gobierno pudo bajar ese promedio de 30% de ciudadanos que son pobres y, también, lo son sus familiares por varias generaciones, dato que muestra una pobreza estructural a 3 de cada 10 argentinos. De ahí en más se puede fluctuar desde ese piso hasta los casi 55 puntos del año pasado.
En los últimos meses hemos visto otras mediciones, públicas y privadas, que demuestran una realidad más que preocupante que está muy lejos de la celebración desmedida del gobierno, porque, en realidad, luego del pico de pobreza generado por sus propias primeras medidas devaluatorias volvió todo a acomodarse como antes de que asumiera.
El propio Indec señaló que el desempleo alcanzó el 7,9% en el primer trimestre de 2025, lo que representa un aumento de 1,5 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior. Algunos otros datos relacionados con la actividad económica demuestran que la situación laboral puede estar empeorando, de hecho unas 12.250 pymes industriales cerraron sus puertas desde el cambio de gobierno en diciembre de 2023, precisó el Observatorio IPA, de la asociación Industriales Pymes Argentinos, con datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT). Un número inferior comparado con el medido por otras entidades. Por ejemplo, habría que agregarle la cifra de comercios minoristas: en el último año más de 16.000 kioscos de barrio cerraron sus puertas en todo el país. Según datos de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), basados en registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el número de establecimientos formales se redujo de 112.000 a 96.000. Es que la venta minorista, que había crecido a principios de año, comenzó a retroceder. Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron un 2,9% interanual en mayo, luego de algunos meses consecutivos de crecimiento, y bajaron 0,7% respecto a abril, según un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Este dato representa un cambio de tendencia, ya que se había registrado un alza del 25,5% de enero, para luego marcar un 24% en febrero, un 10,5% en marzo, y un 3,7% en abril, si bien ya venía bajando, no era negativo. Los negocios de cercanía también sufren caídas en sus ventas, con reportes de descensos que oscilan entre el 17% y el 20% a nivel nacional, según la Federación de Almaceneros de Buenos Aires (FABA).
El desempleo puede seguir creciendo, con situaciones como la anunciada la semana pasada por la fabrica de termos Lumilagro, que informó un cambio sustancial: dijo que importará de ahora en más desde Asia el 60% de sus termos y solo seguirá fabricando un 40% aquí. Ese achicamiento productivo para mantener el mercado doméstico será con una reducción de su planta laboral que pasa de los casi 200 empleados actuales a solo 70. Al mismo tiempo, Carefree y Siempre Libre anunció cerrará su planta de Pilar y pasará a importar productos desde Brasil. Un escenario que se repite en otras empresas e industrias del país semana tras semana.
También existen crisis sectoriales. A la sequía que afectó la producción de algodón en el Chaco se suma la importación desproporcionada de ropa, que reduce la producción de la industria textil. El turismo en la zona cordillerana muestra entre 30 y 50% menos de reservas en estas vacaciones de invierno, donde se nota la ausencia de turismo extranjero, dado que la Argentina es un país demasiado caro para el visitante y, en los últimos dos años, se ubicó como un país caro para la compra de bienes y servicios esenciales, como alimentos, bebidas y productos de consumo diario. Sin embargo, en contraposición, el salario mínimo en la Argentina se encuentra entre los más bajos de América Latina para algunas mediciones. Sacando Venezuela, solo es superada por República Dominicana, situación impulsada por políticas cambiarias que ha encarecido la economía argentina.
Los jubilados recibieron un duro recorte de sus ingresos, hay estimaciones que indican que, de haberse sostenido el cálculo previsional sancionado en diciembre de 2017, el día de las toneladas de piedras sobre el Congreso, la jubilación mínima sería de $459.000 sin bono, hoy es de $309.000, también sin bono. El recorte es brutal y la responsabilidad es compartida por Alberto Fernández y el actual gobierno. Decir que los jubilados están mejor y que sus jubilaciones vuelan -lo dijo el mismo Presidente para justificar sus vetos a los aumentos sancionados por el Congreso- es sencillamente un acto de crueldad discursiva. La canasta básica de los jubilados para abril ya era de $1.200.523 y está un 75,2% por encima de un año atrás, según informó la Defensoría de la Tercera Edad porteña. La medición, que incluye el gasto de la vivienda de los adultos mayores, muestra que la jubilación mínima con bono no alcanzó a representar siquiera un tercio del ingreso necesario para afrontar la subsistencia. Mucho más con restricciones recientes en los remedios que otorga el PAMI. Un escenario desolador.
Los niños también están siendo afectados de la peor manera. Un estudio reciente del Observatorio de la Deuda Social de la UCA-siempre hay que recordar y reconocer que el rol que cumplió esta entidad cuando el Indec estaba intervenido- muestra que el 35,5% de los niños, niñas y adolescentes en el país atravesó inseguridad alimentaria en 2024, y el 16,5% experimentó su forma más severa. Había sido del 32% al cierre del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El valor más alto de la serie se había registrado durante la pandemia de 2020 (37%), recordó la UCA. La afectación sobre inseguridad alimentaria- saltearse un plato de comida, reducir raciones o comer alimentos más baratos y poco nutritivos- esta vez, como novedad preocupante, ya alcanzó a los sectores medios, que ajustaron en la alimentación familiar para poder pagar servicios privados tanto educativos como de salud.
El contexto es muy duro, y nos obliga a pensar como subsistirían estos sectores vulnerables -niños y adultos mayores- sin el beneficio de transferencia de recursos del estado a las familias a través de la Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentaria, lo que remarca la necesidad de sostener un estado presente en situaciones sociales que lo ameriten. Algo parecido se podría decir de las moratorias previsionales. Vale preguntarse: ¿cómo sobrevivirían hoy más de tres millones de adultos mayores beneficiados con ellas sin ningún tipo de ingreso? Imposible. Seguramente el error de raíz pasa por el financiamiento de estos beneficios con recursos de la Anses. Se debió buscar otra manera para no afectar jubilaciones debidamente acordadas, pero seguramente no resistiría un país con millones de niños y adultos mayores sin ningún tipo de asistencia.
Este cuadro de situación genera la sensación de que la pobreza pudo bajar con cálculos estadísticos, pero parece no sentirse en la realidad, no es palpable y hasta hace descreer a un sector de la sociedad sobre los datos de inflación. Ejemplo: en junio pasado la Educación subió un 3,7%, alquileres 4,1%. Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (que incluye alquiler, expensas y tarifas de servicios públicos), 3,4%; bebidas alcohólicas, 2,8%; recreación y cultura 2,5% y Salud 2,2%. Así y todo, el promedio mensual solo dio un 1,6%.
Un signo de época, los números fríos parecen no representar la realidad. Tanto como si la posibilidad de comprar insumos en el exterior, viajar e importar, producto de un dólar accesible, estuviera al alcance de todos y no solo de una minoría que parece ser la única beneficiada de este naciente modelo económico que, según creen en el gobierno, llegó para quedarse.
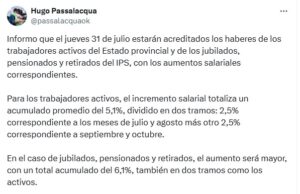



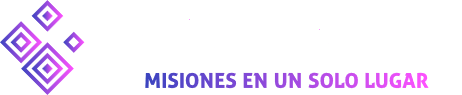
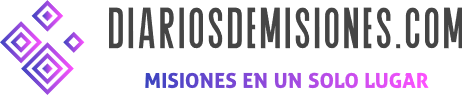 //
//