En Diario de Hiroshima, su libro de 1955, el médico japonés Michihiko Hachiya rememora los días posteriores a la bomba atómica en su ciudad, a partir de una perspectiva morbosamente privilegiada: el hospital a su cargo, apenas a kilómetro y medio del lugar de la explosión, fue adonde llegaron las primeras víctimas, con la piel carbonizada y las córneas destruidas por el fogonazo. Contemplarlos era terrible: deambulaban como fantasmas, entre lamentos y gritos, muchos insistiendo en el nombre de algún familiar para que viniera en su auxilio.
Hachiya vio al primero de aquellos seres espectrales cuando se encontraba, a su vez, convaleciente, en un rincón del sanatorio, junto a otros trabajadores que aspiraban a reponerse deprisa y sumarse a las labores de emergencia. Y a pesar de estar acostumbrado a los asuntos de un hospital en tiempos de guerra, en ese instante fue presa de un pánico franco, hostil. No pudo sino echar a los gritos al pobre diablo, quien acató las instrucciones con obediencia nipona. “El miedo”, se excusa avergonzado Hachiya, “había sido mucho más fuerte”.
Días después, sin embargo, los cuidadores le cuentan que han visto a un caballo ciego, famélico y con el pelaje calcinado, dando vueltas en el jardín del hospital. Aquella descripción lo conmovió hasta casi las lágrimas. A punto tal de pedir a las pocas y atareadísimas enfermeras que llevaran algún alimento al animal. Extrañadas por la sugerencia, las mujeres replicaron que en el patio tendría abundantes hojas de batata que comer.
Es difícil extraer una lección de este par de episodios. Uno podría verse tentado a juzgar la catadura moral del autor, partiendo de la aparente contradicción entre el rechazo al paciente y la preocupación por el animal. Digo “aparente” porque la historia nos enseña que se puede ser un monstruo y simpatizar también con ciertas causas nobles, pero el caso de Hachiya no creo que responda a preferencias personales, sino al hecho indiscutible de que, enfrentados al horror, los seres humanos solemos comportarnos con egoísmo.
Me refiero a lo que suelen llamar “el lado animal” de las personas: ese que responde en situaciones extremas conforme a los instintos más básicos y egoístas. Lo humano en cambio se asocia así al altruismo, el sacrificio, la generosidad, conductas que rara vez nos acompañan cuando el dolor asoma su fea cabeza.
Visto así, el caballo, prístino en su sufrimiento, parece haberle ofrecido a Hachiya la oportunidad de redimir su vergüenza, de conectar nuevamente con la empatía y la compasión. Su aparición marca el regreso, si se quiere, de lo humano: frente a los actos monstruosos que la gente es capaz de cometer, los animales se ofrecen como un último refugio moral, un reducto de paradójica humanidad a través del cual recuperar las perspectivas. Queriendo salvar al caballo, Hachiya está salvando lo que le queda de sí mismo.
Bien conocida es la frase de Gandhi sobre medir el progreso moral de las naciones según como traten a sus animales. Nada dijo en cambio respecto de cómo nos tratemos entre seres humanos.
Sobre la firma
Gabriel PayaresBio completa
Newsletter Clarín
Recibí en tu email todas las noticias, coberturas, historias y análisis de la mano de nuestros periodistas especializados
QUIERO RECIBIRLO
Tags relacionados



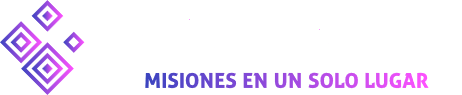
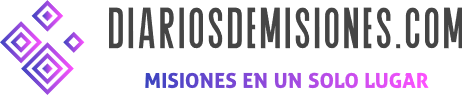 //
//






