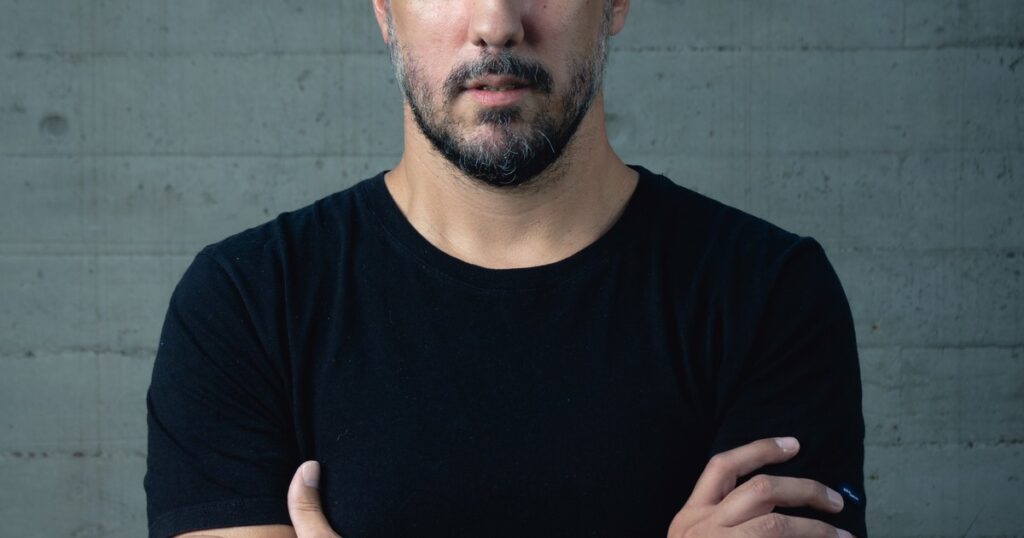-Escribiste recientemente que, en la política actual, la insensibilidad ha desplazado al carisma, ejerciendo un liderazgo sin metáforas ni piedad, ¿cómo se explica el respaldo electoral a este tipo de figuras?
-Vivimos una época en que la ira organiza el espacio público y escasea la pedagogía política. Hoy, los líderes buscan representar la bronca pública. No pretenden suprimirla, ni transformarla en esperanza, ni eliminarla. Por el contrario, en Occidente, la mayoría de ellos – por caso Donald Trump, Javier Milei, Viktor Orbán, Nayib Bukele o Jair Bolsonaro – buscan aprovechar lo que el filósofo alemán Peter Sloterdijk denomina “bancos de ira”, esto es: el resentimiento de los perdedores de la globalización, aquellas personas que están quedando fuera del sistema económico actual. Lo que hacen estos líderes, entonces, es potenciar esa ira y utilizarla a su favor.
-¿Cómo hacen eso que mencionas?
-Básicamente, localizando a los supuestos culpables de la desgracia económica y cultural de las personas. Si bien entre estos líderes hay muchos matices, en este punto son comunicacionalmente eficaces: Bukele desde el plano de la seguridad, Milei con la idea de “casta” y Trump con el tema del “wokismo”. A todos les funciona muy bien la descripción del supuesto enemigo que está causando la desgracia. En realidad, se trata del grado cero de todo relato político: una comunidad herida que designa a un héroe para que resuelva su calamidad. La novedad de estos líderes es que se quedan estacionados en el conflicto y no pasan al desenlace. Aprovechan esa zona agonal de lo adversativo y lo capitalizan.
-Pensando en lo que afirmas, los discursos presidenciales dejaron de reflejar un pensamiento capaz de contener a todos los ciudadanos, los que los han votado y los que no…¿Lo hacen deliberadamente?
-Lo que ocurre es que hoy más que relatos circulan contrarelatos. Esto quiere decir que lo que constituye la identidad colectiva es la negatividad, el rechazo a la otredad. No nos une un proyecto en común sino un rechazo a otro. Más que de utopías habría que hablar de distopías. En este marco, los líderes tratan de alertar sobre un escenario oscuro que, supuestamente, generaría “el otro” si llega al poder. Así, entonces, el que descalifica es quien mejor articula al grupo. Por eso se hace difícil hablar de debate público. El intercambio racional, crítico, virtuoso, al mejor estilo de Jürgen Habermas, ha sido desplazado por la cultura del agravio.
-¿El debate público ausente explica la idea de “racionalidad seca” que planteó en un artículo reciente?¿A qué se refiere?
-Sí, totalmente. Esa idea tiene que ver con que, hoy en día, la dieta informativa – sobre todo a través de los teléfonos celulares – está guiada por la reacción más que por la reflexión. Atado a la economía de la atención y la economía cognitiva, le dedicamos muy poco tiempo a informarnos. La extrema derecha entendió perfectamente este perfume de época.
-Y entonces la reacción y la falta de reflexión hace más difícil que se pueda cambiar de opinión…
-Hay una cuestión estructural de esta época: los algoritmos optimizan nuestro tiempo y esfuerzo. Un dato: a nivel global, las personas pasan 6 horas por día conectadas a internet. En Argentina, el promedio es de 8 horas diarias. Durante ese tiempo, nos estamos relacionando con subjetividades similares, produciendo la mentalidad de rebaño desde la que se refuerzan las creencias. Esta situación, en Occidente, está complicando a las democracias liberales representativas, pensadas históricamente para que el centro de gravedad no sean los extremos, sino el centro. Hoy, en cambio, los incentivos de los líderes están en los bordes, no están en el centro del espacio ideológico.
-¿Qué ocurre entonces con el concepto de “amistad política” en tanto expresión de tolerancia?
-Creo que la deliberación y la tolerancia hacia el otro se entrenan. Este es el problema: la democracia liberal representativa está pensada para el pluralismo, para que haya alternancia. Y lo que estamos viendo es que eso se está rompiendo.
-Y sí no hay una democracia basada en la tolerancia, ¿qué es lo que existe hoy?
-Existen democracias que están siendo tensadas, que hasta ahora pueden contener los conflictos que se están generando. El tema es que las redes sociales y los algoritmos están configurando el debate público actual, el mismo no está diseñado para que se crucen los diferentes, para dialogar con los semejantes.
-Hace poco tiempo escribiste que el “absolutismo moral” está corroyendo la conversación pública, ¿a qué conduce eso?
-A un Armagedón constante: una lucha entre “la gente de bien” y los “enviados del mal”. Cualquier discusión sobre política pública es llevada a un razonamiento moralizante y totalizante, sin grises, donde se pierden los matices. El absolutismo moral entró desde la ultraderecha, pero también lo tienen los sectores progresistas. Por caso, el puritanismo vinculado a la agenda de género.
-¿Puede pensarse que existe hoy una reacción o respuesta frente a cierta idea de “superioridad moral” de la izquierda planteada en algún momento de la historia?
-Creo que la izquierda se olvidó de la agenda material y se concentró en la posmaterial, es decir: el medio ambiente, el matrimonio igualitario, la despenalización del aborto, la eutanasia. Y se olvidó de la redistribución de la riqueza, cuál debe ser el papel del Estado, cómo lograr marcos laborales acordes al capitalismo cognitivo, qué hacer con quienes están quedando al margen de la era digital. Me parece, además, que en cuestiones económicas la izquierda habla en códigos del pasado. Por eso Donald Trump termina representando a un obrero de Detroit que hace 40 años lo representaba el Partido Demócrata; o en Francia Marine Le Pen termina representando a los obreros industriales, que eran históricos votantes del Partido Comunista o el Partido Socialista.
-Como especialista en comunicación política, ¿creés que la misma puede modificar o acentuar el sectarismo discursivo del presente?
-Sí, totalmente. Por ejemplo, creo que Javier Milei no es consciente del poder que tiene su palabra. El verbo presidencial tiene poder performativo, crea y construye realidad, habilitando o inhabilitando comportamientos. Y si la máxima autoridad de un país despliega un vocabulario violento, eso tiene una repercusión colectiva. La gente empieza a replicar en palabras y, peor aún, en acciones el sentido que produce el presidente. Además, lo que se dice o escribe en una red social no queda en el éter digital, eso impregna en la sociedad. En definitiva, la comunicación política determina y moldea el comportamiento social.
Señas particulares
Gonzalo Sarasqueta es Doctor en Ciencias Políticas en la Universidad Complutense de Madrid, máster en periodismo en la Universidad de Barcelona y en Columbia University. Actualmente es director y profesor del Máster en Comunicación Política y Empresarial de la Universidad Camilo José Cela, donde también dirige el Laboratorio Digital de Narrativas Políticas y enseña en grado. Sus investigaciones se centran en narrativas políticas y redes sociales. Es subdirector de la revista científica Comunicación y Hombre de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Ha sido coautor y compilador del libro “Fantasmas de palacio: escritores de discursos presidenciales de América Latina” (2022, Biblos) y del libro “En la nave de la ciberdemocracia: polarización, sesgos y mediatización en la era digital” (2023, UNSAM Edita). Acaba de publicar “Las otras verdades” (2025, Biblos), su primer trabajo que combina el ensayo con recursos de la ficción y la historia.
Sobre la firma
 Damián Toschi
Damián Toschi
Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional de La Plata)
Bio completa
Newsletter Clarín
Recibí en tu email todas las noticias, coberturas, historias y análisis de la mano de nuestros periodistas especializados
QUIERO RECIBIRLO
Tags relacionados




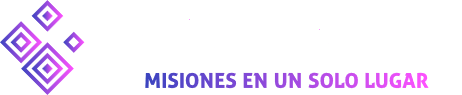
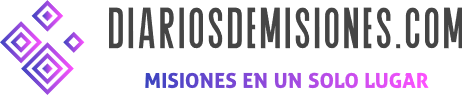 //
//