MADRID.-El “veranillo” de San Miguel se instaló por estos días en Madrid, un último golpe de calor antes de la inminente llegada del otoño europeo. En la calle, la temperatura supera los 35 grados. Sin embargo, en uno de los salones del Nuevo Club, una especie de Jockey Club madrileño, la refrigeración nos resguarda del asfixiante calor. Un oasis reparador que invita a la reflexión en un entorno señorial, de amplios sillones de cuero y paredes recubiertas de boiserie que albergan secretos de antaño.
Alejandro Guillermo Roemmers acaba de finalizar un almuerzo en su homenaje organizado por la Cátedra Vargas Llosa, del que participaron escritores españoles y miembros de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), que preside Álvaro, el hijo del escritor peruano. Esta actividad es parte de la presentación en España de su última novela, El misterio del último Stradivarius.
A sus 8 años Roemmers descubrió la fascinación por la escritura y por la poesía en particular, una forma directa de conectar con la belleza que imprime el arte y un vínculo directo con lo divino. En las últimas décadas editó más de 10 libros de poemas, cinco novelas y estrenó dos obras musicales en la cartelera porteña. Sin embargo, reñega de los rótulos y prefiere ser reconocido más que como artista o empresario como personalidad polifacética.
A simple vista podría ser un habitante más de este espacio exclusivo y reservado a una cierta elite. Un lugar en el que no se permite entrar sin saco y corbata y mucho menos con calzado deportivo. Viste un impecable ambo en tonos claros, el pelo cano ligeramente largo y una sonrisa empática que contrasta con la rigidez del ambiente. Es alto o tanto como uno lo ve en las imágenes de sus encuentros con el Papa Francisco, Mario Vargas Llosa o personalidades del mundo de la cultura que asisten a las presentaciones de sus libros en Argentina y en otros países.
“Mejor charlemos acá, está más fresco. Afuera es un infierno”, invita y vuelve a dibujar su sonrisa, ese gesto que acorta la distancia que uno podría construir con el hijo de una de las familias más acaudaladas de la Argentina, dueña de un laboratorio insignia desde 1921. Su tono de voz es bajo, calmo. Cuando habla dirige su mirada directo a su interlocutor y también hacia arriba. ¿Al techo o al Cielo? La fe cristiana como un faro que le señala el camino desde su infancia.
Entre los cuadros que cuelgan en las paredes del salón, Roemmers señala una foto de un joven Juan Carlos I y sonríe: “Lo conocí cuando era príncipe de España, en un club al que iba y donde yo jugaba al golf. A mí me gustaban mucho las motos y a él también, pero se movía en una Range Rover. Yo le insistí para que se comprara una y me hizo caso. Viví casi cinco años en España, entre los 15 y los 19”.
—¿Por qué se mudaron a España?
—Por el tema de la seguridad. Yo iba al secundario en el San Juan Precursor, en San Isidro, y en mi curso secuestraron a dos compañeros. Cuando liberaron a uno de ellos, fui a visitarlo y me dijo: “Mirá, me pidieron que diera nombres de personas que tuvieran bienes, que fueran ‘secuestrables’, y di tu nombre… porque en ese momento uno dice lo que sea”. De la noche a la mañana nos vinimos a Europa.

—¿A pesar del desarraigo, la experiencia se convirtió en la posibilidad de descubrir un nuevo mundo?
—Sí. En esa época mi gran refugio fue la poesía, que comencé a escribir a los 8 años. Fue una etapa un poco solitaria al principio; después hice algunos amigos y estuvo mejor, pero al comienzo me refugiaba mucho en escribir. Salía con la moto por la sierra, y creo que por eso España se me metió tanto en la piel: por lo que veía, por su historia, por lo que me transmitía. Me acuerdo que una noche, después de salir de una discoteca, caminé alrededor de un monasterio. Era una noche fría, pero con luna. Guardé esas imágenes y después escribí un poema.
— La poesía, una aliada ante momentos difíciles.
—Sí, la poesía y también la palabra de Jesús.
—¿Es una persona religiosa?
—Mis padres me inculcaron la fe, a pesar de que de chico fui a un colegio alemán que no era católico y no tenía clases de religión. Siempre fui una persona de mucha fe. Me considero alguien espiritual en un sentido amplio. No hablo de ser un ermitaño ni de llevar vida de monje. Para mí, ser espiritual es ser profundamente humano, ser uno mismo: no adoptar convenciones solo porque las sigue la mayoría, sino actuar de acuerdo con lo que uno realmente siente.
—¿La fe como un estado de recogimiento y también de trascendencia?
—Creo que la fe le da un propósito a la vida. La vida humana es muy breve, y podría parecer sin sentido: uno podría pensar que el objetivo es simplemente pasarla lo mejor posible, pero a mí no me alcanzaba con eso. Encontrarte con otras personas que quizás tienen problemas o dificultades más grandes te hace ver que lo de uno es menor, más llevadero. Y eso ayuda mucho. Yo empecé a sentir felicidad dando felicidad a otros. Hasta hoy, lo que más me llena es poder ayudar a que otros cumplan sus sueños y alcancen sus metas. Es algo que me hace muy feliz.

—Una frase que incluye en el libro en boca del papa Francisco dice que “quien no vive para servir no sirve para vivir”. ¿Es partidario de ese principio?
—En realidad es una frase de la Madre Teresa. Todos los días hago algo por alguien, de manera desinteresada. Para mí, un día en el que no ayudo a alguien es un día perdido. A veces es solo un detalle: presentar a dos personas, lograr que alguien pueda atenderse médicamente, operarse o publicar sus manuscritos. Siempre estoy ayudando de algún modo. Es lo que me da sentido, lo que me da felicidad. Y poder saldar las deudas que quedan pendientes con otros, porque la vida no siempre te da tiempo. Pero a mí, gracias a Dios, sí me lo dio. Hace tiempo que vivo en paz, muy feliz y en paz. Pude cerrar todo, incluso con mi padre, aunque me llevó su tiempo. Recibí reconocimiento de él y nos abrazamos mucho.
—¿Y cómo fue ese proceso de reconciliación con su padre?
—Se dio con el tiempo. Al principio, él sentía una gran admiración por mí y por mi desempeño en los negocios. Pero yo buscaba un reconocimiento más integral, no solo desde lo empresarial. Con los años eso fue ocurriendo. Empezó a venir a todas mis presentaciones, incluso cuando me nombraron huésped honorario de la Universidad de Salamanca viajó especialmente a España para acompañarme y fue muy emocionante. También le pude hacer un reconocimiento a mi madre, que de alguna manera con una sola frase me inició en el camino espiritual, porque ella siempre decía: “Pónganse en el lugar del otro”.
—Muy empática su madre.
—Y muy profunda. Pues claro, cuando vos te ponés en el lugar de los otros, te das cuenta de que todo lo que pensás sobre vos es relativo, porque tuviste una experiencia de vida, pero hay personas que tienen otras, diferentes. Mi madre siempre fue muy sensible, muy artista, y nos inculcó esa sensibilidad por el prójimo y por el arte; la música en particular. De chico ya me llevaban a la ópera, a conciertos y a museos.
—¿Fue ella quien despertó en usted la pasión por el arte en general?
—Sí, por el arte; sobre todo por la música, la ópera, el ballet… todo lo que tiene que ver con la belleza. Lo artístico y lo espiritual viene más por el lado de mi madre.

—¿Y su padre estaba más interesado en que siguiera su legado empresarial?
—Elegí dedicarme primero a aprender a ganarme la vida y a conocer nuestro negocio. Decidí que durante unos 20 años iba a enfocarme por completo en la actividad empresarial, y después me retiraría para dedicar más tiempo a lo que más me atrae: lo cultural, lo literario, lo audiovisual. Por un lado, quería demostrar que podía hacerlo: fui mejor promedio tanto en el colegio como en la universidad; siempre tuve capacidades diversas. Era muy bueno en ciencias y matemáticas, pero también me apasionaban las humanidades y la filosofía. Tenía facilidad para todo, y quería demostrarlo. Pero también buscaba lograr los medios para vivir la vida que deseaba, porque me gusta vivir bien, rodeado de belleza. Y, además, si uno quiere ayudar a otras personas, tiene que tener con qué hacerlo. Se puede donar tiempo, y yo lo hago, pero también dono dinero a muchas causas. Las empresas son grupos humanos. Lo que más me terminó motivando fue ver que había muchas personas que dependían de esa actividad, y lograr que se sintieran parte de ella; que la vivieran como una pertenencia y no solo como una dependencia. Me gustó mucho ese desafío, y creo que fui bastante innovador en ese aspecto.
—¿En qué cosas?
—Muchísimas, tanto hacia afuera como hacia adentro de la compañía. Por ejemplo, hacia afuera: nuestra empresa editó el primer libro de ecología ambiental para colegios. En Brasil, en una de nuestras sedes en Río de Janeiro, estábamos cerca de una favela y habilitamos un salón para que los chicos pudieran ir los sábados a pintar. Hacia adentro de la empresa hicimos muchas cosas también: ofrecimos cursos gratuitos de desarrollo personal, habilitamos los pasillos para que los empleados pudieran exponer sus pinturas o fotografías, pusimos una sala de meditación, un gimnasio y ofrecimos un menú saludable, incluso vegetariano. Hoy todo eso parece común, pero en su momento era poco habitual. Siempre nos importó cuidar a las personas.
—¿El apellido fue un condicionante para mostrar su faceta de poeta más que de empresario?
—Sí, en la Argentina eso fue un problema en mis comienzos. Cada vez que quería presentar algo literario, los medios comenzaban presentándome como “el empresario”. Y en el mundo literario, cuando te ponen “empresario”, ya te liquidaron. El ambiente artístico puede ser muy duro. Entre empresarios, aunque competimos, suele haber un espíritu deportivo, incluso cierta admiración hacia quien hace bien las cosas. En cambio, en las artes muchas veces hay rivalidades muy personales y muy fuertes, y eso me trabó mucho. También creo que, al principio, tuve más reconocimiento en España que en Argentina, justamente porque en nuestro país no me asocian con un laboratorio. Acá, en España, simplemente ponen “el escritor”. Ahora, por ejemplo, en la Universidad de Granada quieren rescatar mi poesía porque dicen que merezco estar en el canon, que soy “el autor que falta” entre los clásicos como Machado y la poesía moderna: alguien que combine forma clásica con contenido actual. Este año cerré el Festival Internacional de Poesía de Granada. Presenté mis libros y a los jóvenes les encantaron: se agotaron todos los ejemplares. Los organizadores quedaron sorprendidos y por eso me invitaron de nuevo.

—¿Sigue a la espera de un mayor reconocimiento como artista en la Argentina?
—No, me refería más bien al período entre mis 20 y 50 años. Durante muchos años sentí que mi obra no era del todo reconocida. Después, con el tiempo, eso fue cambiando y no me puedo quejar, porque dicen que nadie es profeta en su tierra, pero hoy tengo mucho reconocimiento en la Argentina: tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores me otorgaron sus máximas distinciones; recibí el diploma Domingo Faustino Sarmiento, fui declarado Ciudadano Ilustre por la Ciudad de Buenos Aires, soy embajador de las letras por la Sociedad Argentina de Escritores y presidente de la Fundación Argentina para la Poesía, entre otros reconocimientos.
—¿Es cierto que en su casa no tuvieron televisor hasta que cumplió 15?
—Sí, mi papá no quería. Pero le insistí a mi abuela para que me lo comprara y me lo regaló en un cumpleaños, así que nadie pudo reprochárselo.
—Tuvo la habilidad para conseguirlo. ¿Se considera una persona obstinada?
—Me considero un convencido de lo que quiero y una persona muy libre. Aunque cien mil personas digan una cosa y yo piense otra, me mantengo en la mía. Confío mucho en mis percepciones, y muchas veces ocurrió que, con los años, la opinión general terminó cambiando y alineándose con lo que yo pensaba antes. Eso se ve mucho, por ejemplo, en la Iglesia: con el papa Francisco hubo un cambio importante, y yo ya tenía esa forma de ver las cosas hace 40 o 50 años. A veces las opiniones cambian, solo que llevan tiempo. Creo que eso tiene que ver también con mi signo: los de Acuario tendemos a anticiparnos a las épocas, a tener formas originales de encarar la vida y a no seguir siempre las reglas habituales.

—Tuvo un vínculo muy estrecho con el Papa Francisco. ¿Ya conoció a León XIV?
—Directamente con él no tuve contacto. Estuvimos en una audiencia, pero éramos muchas personas, así que no llegamos a hablar. El papa León busca continuar la obra de Francisco, y como yo colaboro con la Fundación Fratelli Tutti, que promueve el ideal de la fraternidad universal, él también apoya esa labor. Me designaron para presidir la mesa sobre Literatura y Fraternidad que se desarrolló en el Vaticano, y que cerró con un concierto maravilloso frente a la Basílica de San Pedro. Voy a seguir colaborando, porque el papa León continúa con esta misma línea de una Iglesia abierta a todos, que impulse la paz y la hermandad entre naciones, religiones y seres humanos.
Un misterio sin resolver
Alejandro G. Roemmers es autor de las novelas El regreso del joven Príncipe, traducido a treinta idiomas y distinguido con la Faja de Honor de la SADE, El joven Príncipe señala el camino, Morir lo necesario y Vivir se escribe en presente. Además de una prolífica obra poética, escribió dos musicales estrenados en Buenos Aires: Franciscus, sobre San Francisco de Asís (Premio Santa Clara de Asís), y Regreso en Patagonia.
También es miembro de la Academia de Artes Escénicas de España, fue reconocido por la Pontificia Universitá Antónianum de Roma con el Premio San Francesco por su vocación franciscana y su labor humanitaria, y participa en proyectos solidarios como la Fundación Música en Uganda y el Hogar Nazaret en el Amazonas peruano.
En el cine, fue uno de los productores de & Sons, la primera película en inglés del director argentino Pablo Trapero que acaba de presentarse en el Festival de Toronto y prepara una producción a gran escala de con actores argentinos e internacionales de la que todavía prefiere no adelantar detalles.

En El misterio del último Stradivarius, editada en la Argentina este año, parte de una noticia policial que leyó durante la pandemia en su estancia de Córdoba: el asesinato de un coleccionista de arte de origen alemán y de su hija en Areguá, una pequeña localidad del Paraguay, para robarles un violín Stradivarius que habría sido confiscado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Ese hecho particular llamó su atención y dio origen a una historia que combina la novela histórica y la policial, en una trama que entrecruza tres siglos de historia con la investigación de un asesinato en la actualidad.
El prólogo de la novela lo escribió Mario Vargas Llosa, con quien Roemmers cultivó una amistad de más de una década. En ese texto, el último que el premio Nobel publicó antes de su muerte, dedica varios párrafos no solo a la obra sino también a rasgos personales del autor: “Hay en él una vocación de soñador diurno, una pizca de ingenuidad, y lo que transmite es vulnerabilidad, espiritualidad, como si para defenderse de este mundo bárbaro y brutal que nos rodea fuera necesario despegar mentalmente hacia otro, hecho de ilusiones y de purezas”.
—Uno de los personajes, el comisario paraguayo que lleva adelante la investigación, es una especie de antihéroe que lucha contra un sistema corrupto que tampoco lo comprende, pero se mantiene firme en sus ideales personales y morales. Casualmente se llama Alejandro…
—Lo que quise hacer con ese personaje fue un homenaje a todas las personas que realizan bien su tarea y que son los héroes anónimos de todos los días. Esas personas que solo reconocemos cuando, de pronto, les ponemos el foco. Durante la pandemia, por ejemplo, nos dimos cuenta de que los médicos y enfermeros que arriesgaban sus vidas para salvar a otros eran héroes, aunque siempre habían estado ahí. Solo entonces se los reconoció. Y lo mismo pasa con muchos policías que cumplen su labor con honestidad, que nos protegen a riesgo de sus vidas, con sueldos bajos y en condiciones difíciles, y a quienes rara vez se les agradece lo suficiente. A veces es muy fácil decir a la ligera que todos los políticos son malos, o todos los policías, o todos los funcionarios. Pero no es así: hay muchas personas valiosas que hacen su trabajo con dedicación cada día, aunque no lo veamos.
—Y en un par de situaciones, este personaje, sin formación cultural, se conmueve ante una obra de arte o una partitura musical. Otra vez el arte como redención.
—Como dijo un enólogo cuando fuimos a una bodega y alguien le preguntó: “¿Cuál es el mejor vino?”. Respondió: “El que a usted más le guste”. Con la música o la literatura pasa lo mismo: no importa si es Beethoven o Juan Pérez. Lo importante es que lo que escuchaste o leíste te haya conmovido. Quedate con esa experiencia. Mucha gente opina porque escuchó a otros decir: “Este es bueno porque lo premiaron”, pero tal vez nunca lo leyeron o nunca lo sintieron de verdad. Y a veces ocurre lo contrario: tenemos a Borges, uno de los escritores más grandes de la historia, y no recibió un premio Nobel, pero nosotros sabemos quién es. Lo importante es desarrollar el gusto de poder apreciar. Y si uno no sabe, al menos tratar de aprender, escuchar, dejarse tocar por lo que ve o escucha. Porque si no lo sentís, no sirve repetirlo.
El proyecto Borges
—¿En qué quedó su proyecto de crear una biblioteca con la obra de Borges que adquirió?
—Compré una colección y después la fui completando con la idea de que quede en la Argentina un acervo de piezas originales: manuscritos y primeras ediciones de Borges. Creo que, tal vez, es el argentino con más chances de perdurar en la historia. Tuvimos al papa Francisco o a una reina, como Máxima, pero por su aporte a la literatura universal, Borges me parece el gran argentino que debería trascender los siglos. Y me sorprende que no tenga en el país un museo propio, un lugar donde mostrar su obra tanto a los turistas como a los chicos de los colegios. Deseo poder darles un hogar definitivo, pero hasta ahora no se dieron las condiciones. Haría falta un decreto para que puedan preservarse adecuadamente, mantenerse actualizadas y con acceso público. No quiero que sea un depósito muerto de papeles, sino un lugar vivo, con conferencias, charlas, debates, visitas de investigadores, que mantenga vigente su obra.
—A tus 67 años, ¿cree que le falta alcanzar algo?
—No siento que me falte absolutamente nada. Me gustaría, eso sí, seguir ayudando; poder hacer más por más personas. Tengo una ilusión especial con la antología de poemas que quiere publicar la Universidad de Granada: su idea es incorporarme al canon de la poesía, en el lugar donde consideran que mi obra merece estar. Eso me entusiasma mucho. También me gustaría editar un nuevo libro de poemas y presentarlo en Argentina. De hecho, mi último libro de sonetos, Sonetos del amor entero, lo presenté en España, pero nunca en mi país. Y algo parecido me pasa con la música. Soy compositor de la Sinfonía Argentina, que hicimos junto con Daniel Doura. Nunca se interpretó en Argentina: se estrenó con la Filarmónica Checa en Tich, luego en Praga, en Múnich y en Madrid, y en todos lados fue un éxito enorme, con el público de pie aplaudiendo. La primera vez fue inolvidable: la gente aplaudió durante diez minutos sin parar. En la Argentina solo se intentó una vez, pero apenas pudieron tocarse dos movimientos y de forma parcial, porque una parte de la orquesta hizo huelga y en el Colón consideraron que la obra era demasiado compleja. Así que me gustaría, algún día, poder presentarla también en mi país.
—¿Entonces ningún reproche con la vida?
—Ninguno. La vida me dio todo, ahora soy yo el que tiene que dar.
Su pluma y su admiración por el ser humano son su manera de ofrendar. Termina la charla, extiende la mano y entrega una última sonrisa. Afuera Madrid ebulle en una tarde abrasadora. Dentro del exclusivo club queda el hombre multifacético resguardado en su propia intimidad. Solo. En compañía de su Dios.



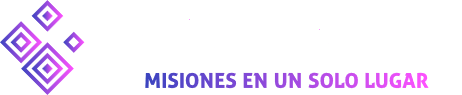
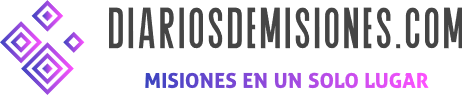 //
//






