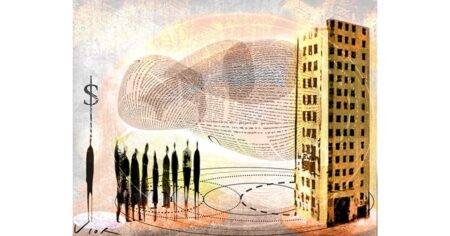El rey se ha ido. Arequipa recupera su fisonomía tranquila, con un tránsito menos intenso. Se acerca el final delX Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) y mañana serán las conclusiones. Sin duda, la controversia entre Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y Santiago Muñoz Machado, director de la Real Academia Española (RAE) y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), quedará como el hito que atraviesa este Congreso. Pese a eso, se sigue desarrollando el programa previsto con normalidad.
 El Perú despidió a su majestad el rey Felipe VI de España en Arequipa, luego de su participación en el X Congreso Internacional de la Lengua Española y en el homenaje a nuestro escritor Mario Vargas Llosa. Foto: gentileza PromPerú.
El Perú despidió a su majestad el rey Felipe VI de España en Arequipa, luego de su participación en el X Congreso Internacional de la Lengua Española y en el homenaje a nuestro escritor Mario Vargas Llosa. Foto: gentileza PromPerú.
Ayer por la noche, una manifestación ruidosa, protagonizada por la llamada Generación Z, contra el gobierno de José Jerí, sumó caos al ya caótico centro histórico, que se liberó al partir el monarca español.
Entre sede y sede, entre sesión y sesión, PromPerú –entidad similar a la ex Fundación Exportar de la Argentina– encontró tiempo para mostrarnos las bondades de una ciudad que ha comenzado a producir vino (aprovechando la aridez de su suelo, que es parte del desierto de Atacama), a incrementar el turismo (se advierte en las calles) y a potenciar la calidad de su producción agrícola en terrazas o andenes –como los llaman aquí–, una forma de cultivo que se remonta a los incas. La minería de cobre, y en menor medida de oro y plata (sí, no todo lo expoliaron los colonizadores españoles), se alza como una de las actividades más relevantes.
Volvamos al Congreso. Además de la controversia García Montero–Muñoz Machado, que no ha terminado y pone en suspenso el próximo CILE en 2028, cuya sede aún está por definirse, otros dos hitos quedarán para el registro del X Congreso: la “presencia” de Mario Vargas Llosa, que atravesó tanto el programa cultural como el académico, incluida la solemne sesión inaugural.
Ayer por la tarde, la sesión especial de homenaje, con la presencia de Felipe VI, fue notable, por las intervenciones de destacados escritores iberoamericanos y porque queda claro que su obra está llamada a perdurar. El otro asunto que gana terreno en las academias, el mundo editorial y otras áreas culturales representadas en este Congreso, es la inteligencia artificial.
El mestizaje de la lengua
“El español, lengua mestiza. Interculturalidad y comunidad global: un desafío permanente” fue una de las sesiones de esta mañana, con la moderación de Carme Riera, vicedirectora de la RAE.
Su intervención planteó, sobre todo, preguntas sobre la interculturalidad, que no solo contempla el intercambio entre ambos lados del océano, sino en qué medida hay simetría en eso. Se comparte la palabra y el pensamiento, pero la desigualdad en los países de América Latina es un hecho. Riera reivindicó el derecho de todos a la educación y la cultura, y señaló que un debate muy vivo hoy en España es el de las lenguas de las autonomías. Rescató los ecosistemas lingüísticos que existen en Perú, con tantas etnias y 56 ecosistemas lingüísticos.
¿Sería preferible un solo idioma? ¿O dos o tres? –se preguntó la académica–. Y expresó la contradicción entre la diversidad, que obstaculiza la realización de un proyecto social, cultural y económico común, y su necesidad de salvaguardarla, porque las lenguas “son cristales a través de los cuales se ve el mundo. Cuando una lengua muere, eso supone, sin duda, la desaparición de una visión del mundo”, dijo.
Pero insistió en la necesidad de intercomprensión porque “en el sistema unitario de la lengua todavía tenemos malas interpretaciones”. E ilustró con una anécdota en el aeropuerto de Madrid. Una joven colombiana preguntó: “¿Me regala un billete de metro, por favor?”. Y el hombre, español, le respondió: “Aquí no regalamos nada”. “Se lo dijo en ese tono cortante que tenemos los españoles”, admitió Riera. Ejemplo válido para entender esa falta de comprensión aun hablando el mismo idioma.
 Sesion plenaria 1 – el español, lengua mestiza, interculturalidad y comunidad global: un desafío permanente. Foto: gentileza PromPerú.
Sesion plenaria 1 – el español, lengua mestiza, interculturalidad y comunidad global: un desafío permanente. Foto: gentileza PromPerú.
Recordó que ya en la edición del diccionario de la lengua de 1925 se incorporaron voces del aimara y el quechua. “Es una riqueza que comenzó con la primera palabra americana incorporada, que fue canoa (de la época de Cristóbal Colón)”.
De inmediato, se introdujo en la gastronomía como ejemplo de unidad en la diversidad. Ponderó la cocina arequipeña y peruana, y se detuvo en la gastronomía de fusión. “Es un ejemplo de la diversidad del origen en una extraordinaria unidad que es un plato”.
Fue interesante la reflexión de Carme Riera sobre este tema, porque señaló a la fusión gastronómica como una forma de “descolonización del poder. Para conseguir una verdadera interculturalidad es necesaria una descolonización epistemológica”.
Y avanzó un paso en uno de los desafíos actuales de la lengua en Occidente respecto de la necesidad de integrar las culturas de los pueblos indígenas, incluso los hispanohablantes de África.
De Borges a Vargas Llosa
Juan Gabriel Vásquez, con su habitual erudición para la exposición pública, comenzó con una anécdota de George Steiner. “Él decía que en nuestras lenguas occidentales el futuro está delante y el pasado, detrás. Y así montamos todo un sistema filosófico con esa distribución tan sencilla. Pero hay una tribu en el Paraguay para la cual el futuro, que no ha sucedido, es lo que está detrás y el pasado, ya vivido, está delante. Si desapareciera esta tribu, desaparecería una manera de estar en el mundo y un sistema filosófico que nos interroga y que nos obliga a reevaluar”.
De inmediato pasó a hablar de la traducción y del mestizaje de la literatura a partir de ella. Curiosamente, la traducción y la circulación del libro acontecían una hora más tarde en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, convocada por el Instituto Cervantes.
Vásquez señaló que “la traducción es una metáfora de carácter universal, abierta y contaminada, de la novela como género. La novela se ha mantenido con vida devorando otros géneros, canibalizándolos para reinventarse”.
Hizo luego un recorrido sobre los inicios de la novela como comedia, hasta que descubrió la tragedia de la mano de Stendhal, Flaubert, Tolstói, y en el siglo XX, la filosofía y el ensayo, y reflexionó sobre el carácter humano.
“Esa tradición –dijo el escritor colombiano– es inconcebible sin el mestizaje en su recorrido. Mi tradición latinoamericana es la de la novela del siglo XX que rompió con sus tradiciones culturales y se dedicó a buscar interferencias con otras culturas. Como todo esto comenzó con Borges. En la literatura latinoamericana, todos somos hijos de Borges”.
Refirió luego una boutade de Borges, quien, como creció en una familia anglófila, leyó El Quijote por primera vez en inglés y luego, al leerlo en español, le pareció una mala traducción.
 Encuentro de Editores Independientes, Biblioteca Mario Vargas Llosa. Foto: gentileza PromPerú.
Encuentro de Editores Independientes, Biblioteca Mario Vargas Llosa. Foto: gentileza PromPerú.
“Cuando García Márquez leyó La metamorfosis de Kafka, fue en una traducción de Borges, como ocurrió también con Orlando, de Virginia Woolf. No hay mejor lector que un traductor”.
Recordó luego como extraordinarios traductores, y a su vez la influencia que el oficio dejó en sus propias páginas, a Julio Cortázar y Javier Marías.
Cuando “(el escritor peruano) Fernando Iwasaki presentó el libro sobre Borges como traductor, se advierte una relación intensa con el Borges creador”, expresó Juan Gabriel Vásquez.
En su ensayo sobre el escritor argentino y la tradición, “Borges dice que no hay que limitarse –reflexionó el autor de El ruido de las cosas al caer– y eso lo hemos hecho los escritores latinoamericanos, apropiándonos de otras tradiciones para construir la nuestra. Es un ciclo que empieza con Borges y, de alguna forma, se cierra con Vargas Llosa”.
De manera metafórica, Vásquez dijo que “el territorio de la mancha literaria a nivel latinoamericano está hecho de aleaciones y está manchado por sus impurezas”.
El mundo editorial y una propuesta
En un encuentro dedicado a “Editores para la accesibilidad del libro en Perú y su circulación en América Latina” quedó claro que sin políticas públicas no hay circulación ni sostenibilidad que valga.
En el diálogo estuvieron Luis García Montero, la editora general de Alfaguara, Pilar Reyes; la editora independiente mexicana Jeannette L. Clariond; el ministro de Cultura de España, Ernest Urtasun, y Raquel Caleya, también del Cervantes.
La curiosa presentación de la moderadora fue llamar “ministre” al ministro Urtasun, quien dijo que la intención oficial del gobierno que integra es “llegar a la sostenibilidad del libro. Estamos interesados en buenas prácticas que nos permitan asegurar la circulación del libro en español”, lengua sobre la que dijo “no para de crecer”.
A la luz de la Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar en la península el año próximo, se planifican “nuevas estrategias para hacer más ágil esa circulación del libro”. Un punto destacado es que en España, según marcó, se leen cada vez más autores latinoamericanos.
 Encuentro de Editores Independientes, Biblioteca Mario Vargas Llosa. Foto: gentileza PromPerú.
Encuentro de Editores Independientes, Biblioteca Mario Vargas Llosa. Foto: gentileza PromPerú.
García Montero se refirió luego a la circulación de las ideas que se realiza a través del Cervantes. “El español es más que un vocabulario. Nuestra misión es una apuesta por la cultura y por la difusión de ideas”.
Recordó luego que el Instituto que conduce no solo apuesta por el respeto a las lenguas del Estado español –el gallego, el catalán y el euskera, entre otros– y la presencia de los autores hispanohablantes en los distintos países donde tiene sede. “Por resumir, estamos en 101 ciudades de Europa, América del Norte, África y Asia, y eso supone espacios para divulgar la cultura. Nuestra apuesta es que haya cooperación sistemática –dijo García Montero– entre las distintas lenguas en España y con instituciones latinoamericanas”.
Habló luego de las 70 bibliotecas del Cervantes, donde hay novedades editoriales en español, pero también talleres. Y enfatizó la importancia de “el mapa de la traducción para hacer un estudio de los autores más traducidos a otras lenguas y de los que conviene apoyar para que su obra logre ser traducida. La colaboración con los traductores va unida a la relación con los hispanistas, que lo son, y alguno de ellos es director de una sede del Cervantes, lo que facilita la traducción de un autor a otra lengua”. Dijo luego que los grandes grupos editoriales en nuestra lengua son puentes con los países latinoamericanos.
Estructuras editoriales
De inmediato, Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara, tras marcar la presencia en siete países del grupo editorial al que pertenece, puso de relieve la importancia de conseguir un catálogo en común, dado que las estructuras editoriales en América Latina son muy diferentes. La mayor parte del catálogo, dijo, es de nuestra región, lo que “genera una conversación constante”. La propuesta de Reyes de crear un catálogo colectivo fue muy interesante, sobre todo para los escritores latinoamericanos que pueden leerse en España, pero no en nuestros países hermanos.
El crecimiento del mercado del libro en España, entre 2019 y 2024, ha sido del 35%, recuperándose de una crisis. Y trasladó la misma recuperación al mercado colombiano, que creció en el mismo lapso un 60 %. “La traducción y la distribución se piensan de país a país, porque hay países más sensibles”, señaló.
Habló de un crecimiento notable de lectores a ambos lados del océano. “Es necesario crear una zona común. Uno de los elementos más costosos es logístico, tiene que ver con costos de distribución y aranceles. En ayudas a la traducción tenemos que pensar esto colectivamente. Cuando llegamos a una feria como Frankfurt, no se piensa en la nacionalidad del autor, sino en que se trata de un escritor en español”.
Lamentó que la ensayística esté solo en manos de científicos anglohablantes, cuando hay autores que investigan y piensan en los grandes temas mundiales. “Hay que romper esa dinámica editorial porque tenemos dificultades para vender autores en español en estas materias”.
 Sesion plenaria 2 – Lenguaje claro y accesible. Foto: gentileza PromPerú.
Sesion plenaria 2 – Lenguaje claro y accesible. Foto: gentileza PromPerú.
De México, la editora Clariond, quien acaba de inaugurar una editorial en Estados Unidos, dijo algo muy bonito: “Hay que pensar el libro como una patria móvil, como una herencia y una promesa. No solo es un objeto de mercado y de memoria. Pero también es hablar de fragilidad. Ha tenido la capacidad de sobrevivir a las pantallas y hacer del diálogo la dimensión cultural y económica”.
En América Latina, dijo la editora de Vaso Roto, “la paradoja es que tenemos una riqueza literaria enorme, pero una infraestructura muy desigual. Las pequeñas editoriales no tendríamos que estar preocupadas por el precio del libro, sino que tenemos que crear una conciencia y un fondo editorial de autores para los lectores”.



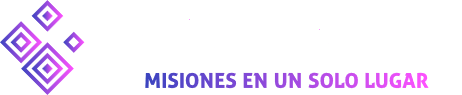
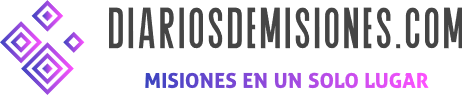 //
//