La escena cultural de Berlín está obsesionada con varias cosas. Entre ellas, un viejo tema, ahora teñido de derrota: la relación de los humanos con una naturaleza
Así, en febrero, la Filarmónica inaugura la bienal 2025 dedicada al cambio climático y la llama “El paraíso perdido: la naturaleza amenazada”. En enero, por su parte, dos muestras fotográficas independientes la una de la otra, aludían a la historia artificial de esa naturaleza que supimos concebir.
La primera, la exposición del artista Joan Fontcuberta, nacido en Barcelona en 1995, quien presentó Lo que Darwin se perdió, unas cuarenta obras concebidas para la Fundación Alfred Ehrhardt, instituida en 2002 para valorizar el fondo de este fotógrafo y documentalista fallecido en 1984.
Fontcuberta trabajó con el archivo de la Fundación, retomando un proyecto inconcluso que Ehrhardt debía realizar para el Museo de Historia Natural de Hamburgo. En efecto, en 1938, para conmemorar el centenario de la publicación de La estructura y distribución de los arrecifes de coral, de Charles Darwin (1842), el Museo le encargó que fotografiara su colección de corales y que, siguiendo los pasos del Beagle y de la expedición del Valdivia, acompañara al jefe de la colección para localizar una especie muy especializada de coral que habitaba en las islas Galápagos del Pacífico y en las Cocos, hoy territorio australiano.
Se trataba de revisitar, en parte, los sitios explorados durante la Expedición alemana de las aguas profundas, dirigida por el zoólogo Carl Chun, que había partido en el Valdivia, un vapor acondicionado de la HAPAG, el 31 de julio de 1898. Regresó un año más tarde, tras recorrer el Atlántico y el Índico con una cantidad de muestras tan enorme que la publicación de 24 volúmenes resultantes de su descripción recién se terminó en 1940. El museo de Hamburgo, gracias al puerto, era para entonces uno de los más ricos del país.
Destruidos por un bombardeo
Debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial, la expedición y la publicación conmemorativas se cancelaron. En 1943, el Museo y su colección de corales fueron destruidos por el bombardeo dirigido a la estación de trenes, a pocos pasos del edificio de uno de los museos más visitados de Europa. Nunca se reconstruyó y su predio, en nuestros días, alberga a un centro comercial.
De la colección de corales sobreviven unas pocas fotografías, de las cuales, en la exposición de Berlín, se presentaron ocho complementadas por la película Korallen – Skulpturen der Meere (Corales – Esculturas de los mares), que Erhardt realizó en 1964.
Frente a esta realidad que no fue y esa otra que voló por los aires, Fontcuberta se embarcó a fotografiar las colecciones de corales de otros museos de historia natural (Berlín, París, Barcelona, Bolonia, Granollers) combinándolas con imágenes creadas por la inteligencia artificial, un recurso al que apela con regularidad (por ejemplo en Florilegium, la muestra que montó en Navarra sobre plantas americanas descriptas por los colonizadores).
De esta manera, entre esa gran variedad de corales fotografiados por uno y por otro, se incluye un género que Fontcuberta bautizó Cryptocnidaria, capaz de adaptarse a condiciones ambientales extremas (temperaturas muy altas o muy bajas, valores inusuales de pH o alta presión del agua) en las profundidades marinas y del que, dice el guión, se especula con la posibilidad de que haya surgido por los efectos genéticos causados por la adaptación a las sustancias químicas o la radiactividad de los mares, en un proceso rápido y complejo.
De esta manera, se trata de una entidad (inexistente pero “fotografiada” y exhibida) que desafía el modelo evolutivo de Darwin para quien los cambios se desarrollan gradualmente a lo largo de muchas generaciones, mediante la selección natural de mutaciones aleatorias y no por adaptación o reacción inmediata al ambiente.
Naturaleza e inventiva humana
Fontcuberta, en la muestra, agrega imágenes de corales que parecen haber inspirado a Gaudí, otros en forma de corazón o de arbolito creciendo en un molusco, cosas presentes en esos gabinetes de curiosidades que combinaban –hoy como ayer– las obras de la naturaleza con las de la inventiva humana.
A fin de cuentas, de eso se trata la obra de Fontcuberta: de una burla a los que creen que los corales de los museos son algo más que una muestra de la artificialidad con la que, desde hace siglos, miramos y conservamos a la fauna y a la flora.
La segunda muestra se aloja en el primer piso de C/O Berlín y alberga a los premiados del concurso “After Nature” de la Fundación Ulrike Crespo, establecida por esa fotógrafa y psicóloga, la nieta del fundador de Wella, fallecida en 2019.
En ese contexto, el fotógrafo de Bangladesh Sarker Protick (1986-) expone . Awngar, un ensayo sobre la historia de la colonización decimonónica del subcontinente indio y un territorio modelado por la explotación de carbón en la región de Bengala, hoy repartida entre Bangladesh y la India.
Su trabajo es una investigación sobre el paisaje contemporáneo, resultante del tendido de la red ferroviaria en el siglo XIX durante la dominación británica y la minería.
Protick recorrió Narayankuri, Bengala Occidental, donde se encuentra una de las minas más antiguas de la India, cruzando el puente Hardinge, un puente ferroviario de 1,6 kilómetros de longitud en Bangladesh construido entre 1910 y 1915 sobre el río Padma, es decir el Ganges.
La Partición de la India
Hoy es una parte esencial de la infraestructura ferroviaria usada para el transporte de los trabajadores los bienes de exportación, pero, a la vez, es una evocación de la llamada segunda partición de Bengala, el proceso ocurrido en 1947, en el marco de la Partición de la India, que dividió la Bengala en dos entidades: Bengala Occidental, perteneciente a la India, y Bengala Oriental, perteneciente a Pakistán y que, en 1955, fue renombrada como Pakistán Oriental, provincia que más tarde se independizaría dando lugar a Bangladesh tras la Guerra de Liberación de ese país.
Recordemos que, en la India, se extrae carbón desde 1774 y es el segundo mayor productor y consumidor solo por detrás de China, y extrayendo 997 millones de toneladas métricas que, en gran parte, se queman para generar electricidad. Por otro lado, en Bangladesh, antes de la partición de la India británica, el carbón de las colinas de Garo en Meghalaya se transportaba y comercializaba a través de Bengala Oriental.
Bangladesh tiene aproximadamente 2 mil millones de toneladas de carbón en reservas subterráneas en la región noroeste del país, representando el 2% de las fuentes para la generación de energía aunque el gobierno planea aumentar esa proporción al 50% en un contexto como el internacional donde se habla del abandono de los combustibles fósiles.
Las fotografías de Protick muestran lo que debería ser el futuro del planeta: yacimientos de carbón cubiertos de escombros y nubes de polvo, líneas de ferrocarril sin uso, ruinas y reliquias del capitalismo tardío que recuerdan industrias otrora florecientes. Oficinas y sillones ingleses abandonados, teléfonos y centrales con los cables al aire, tecnologías de lo que fue.
Acciones rápidas y lentas
La presencia humana, en algunas de las fotografías, es inexistente, pero sin embargo, es la creadora de ese paisaje. Una ausencia que como la misma exposición, nos recuerda que el paisaje y los procesos geológicos se modelan por acciones rápidas y lentas, catastróficas pero también cotidianas, que –en una perspectiva a larguísimo plazo- desde hace un par de millones de años incluye el trabajo y los días de nuestra especie y de sus habilidosos antepasados.
Los ríos desviados, los puentes, las montañas de escorias de metal, la acumulación de escombros y de basura no son, por más que nos pese, un patrimonio exclusivo del capitalismo ni de los últimos 200 años.
“Awngar”, el título de la exposición, se refiere a esas escalas de tiempo y de destrucción que preferimos soslayar: este término designa al carbón como material de los humanos pero también hace referencia al material como una constante en las profundidades de la Tierra, ese mineral que brilla desde dentro y puede arder eternamente bajo la superficie de la Tierra.
En este sentido, simboliza la historia colonial del Imperio Británico y la extracción que continúa a cargo de empresas privatizadas y las grandes corporaciones, las dimensiones globales, geopolíticas e históricas del imperialismo, su efecto en el paisaje y en las poblaciones pero también nos recuerda que el carbón nos precede y, probablemente, nos sobreviva. A nosotros, a las fotografías y a cualquier colección de museo.
Sobre la firma
Irina PodgornyBio completa
Mirá también
Mirá también
Cómo es el museo que lleva medio siglo midiendo el paso del tiempo

Mirá también
Mirá también
¿Cómo fue que el artista Alberto Durero se transformó en cientos de tatuajes por todo el mundo?

Mirá también
Mirá también
Una muestra fotográfica recuerda a la Berlín después del Muro, la que ya no existe más

Newsletter Clarín
Recibí en tu email todas las noticias, coberturas, historias y análisis de la mano de nuestros periodistas especializados
QUIERO RECIBIRLO
Tags relacionados



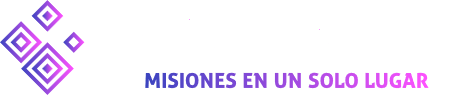
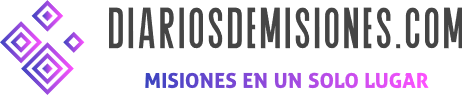 //
//






