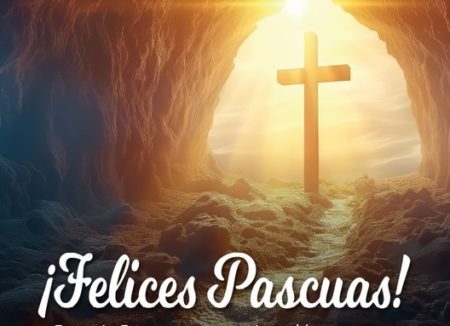Esta semana se cumple un año de la primera Marcha Federal Universitaria, que el pasado 23 de abril movilizó a una multitud contra el recorte del presupuesto educativo. Un año después, las universidades públicas advierten que su situación financiera empeoró y los sindicatos docentes y no docentes anunciaron un paro el miércoles en reclamo por la caída de los salarios.
Los rectores denuncian una “crisis profunda” en el sistema universitario y científico por la continuidad del ajuste definido por el Gobierno nacional. En este contexto, Infobae entrevistó a Oscar Alpa, el nuevo presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam). Alpa fue secretario de Políticas Universitarias durante el segundo tramo del gobierno de Alberto Fernández y pertenece al bloque peronista del CIN.
Al frente de los reclamos que impulsan los rectores de las 61 universidades públicas, Alpa señala que en 2025 se está profundizando el deterioro de los salarios docentes y el desfinanciamiento del sistema científico, y que volvieron a quedar desactualizados los gastos de funcionamiento. Por otro lado, también destaca el acuerdo entre las universidades públicas y privadas para avanzar con una reforma que organice los planes de estudio por créditos académicos, entre otros puntos.
–Un año después de la primera Marcha Federal Universitaria, ¿cómo sigue la situación de las universidades públicas?
–Estamos atravesando uno de los momentos más críticos del sistema universitario. Un año después de la marcha de abril, estamos peor. En términos salariales, la pérdida real del poder adquisitivo para docentes y no docentes ya supera los 80 puntos, lo que representa una caída del 33% en los ingresos. La situación se agrava porque llevamos dos años sin presupuesto, y algunas partidas siguen con los valores de 2023. Incluso en áreas como ciencia y técnica –que ya estaban mal financiadas–, no solo no se actualizaron los montos, sino que en 2023, en muchos casos, ni siquiera se ejecutaron los fondos asignados.
Con respecto a los gastos de funcionamiento, hubo una actualización parcial en 2024, después de la primera marcha, pero aún falta contemplar la inflación del 117% de ese año. Para calcular los montos de 2025, el Gobierno sumó lo transferido en 2024 y lo dividió por 12 meses, sin considerar el desfasaje de los primeros meses del año pasado. Por ejemplo, en nuestra universidad (la UNLPam) veníamos recibiendo unos 300 millones de pesos mensuales para gastos de funcionamiento; desde enero de 2025 empezamos a recibir solo 200 millones, sin ajuste por inflación. Hubo un recorte nominal del 33% en todas las universidades del país.
El sistema de becas también se vio muy afectado. La beca Progresar redujo a la mitad la cantidad de beneficiarios y el monto actual es de 50.000 pesos, muy lejos de su capacidad de sostén real. Esa ayuda antes llegaba al 20% de los alumnos de nuestras universidades. La beca Manuel Belgrano, para carreras estratégicas, mantiene la cantidad de destinatarios –36.000 estudiantes–, pero debería haberse actualizado en línea con el salario de un ayudante de segunda (unos 280.000 pesos) y permanece en solo 80.000 pesos. Es difícil que ese monto le sirva a un estudiante.
En cuanto a infraestructura, no se ejecutó ninguna obra en todo el año, a pesar de que muchas tenían financiamiento internacional, por ejemplo de la CAF. En el área de ciencia y técnica, la situación también es crítica: la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación ha sido prácticamente desarmada, y el año pasado ni siquiera se transfirieron los fondos de investigación correspondientes a las universidades. Como no se ejecutaron en 2024, esos recursos ahora tampoco están contemplados en el presupuesto prorrogado para este año.

–Ante este panorama, ¿qué evaluación hacen de las marchas y del apoyo social que recibieron durante el año pasado? ¿Cómo proyectan seguir?
–Vemos el respaldo de la sociedad. Todos queremos la estabilidad macroeconómica. Pero la gran pregunta es: ¿a costa de qué? En 2024, a partir de la masiva movilización en defensa del sistema universitario, logramos avances importantes como la actualización de los gastos de funcionamiento. En octubre obtuvimos un incremento adicional del 5,8% para salarios docentes y no docentes, y logramos una garantía salarial específica para el sector no docente.
Lo que estamos planteando ahora es la necesidad de contar con una ley de financiamiento universitario. No podemos planificar si no tenemos reglas claras. El año pasado se sancionó una ley, pero fue vetada. Por eso ya comenzamos a trabajar en una nueva propuesta desde el CIN, junto con la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical. Tuvimos una primera reunión con el objetivo de pensar una ley que no sea solo una respuesta coyuntural, sino que nos permita mirar hacia el futuro.
Estamos evaluando alternativas, como vincular el financiamiento universitario a un porcentaje de la recaudación tributaria. No se trata de desordenar las variables macroeconómicas, pero sí de garantizar un piso de financiamiento previsible, porque sin eso, el funcionamiento básico del sistema no puede sostenerse. Estamos trabajando para poder reunirnos con legisladores a mediados de mayo y avanzar en una propuesta concreta.
Yo suelo comparar esta situación con una familia que, por estar endeudada, decide alimentar menos a sus hijos durante dos o tres años. Aunque luego mejore su situación, lo que no les dieron en esa etapa no se recupera más. Y eso es lo que pasa con el sistema universitario: aunque el ajuste fuera transitorio, el daño ya está hecho. Se nos están yendo científicos; países como Brasil, por ejemplo, hoy ofrecen condiciones más favorables. La calidad educativa también se ve afectada: recordemos que el 75% de nuestros docentes tiene dedicación simple, y ante sueldos de 200 mil pesos, muchos deciden buscar otras alternativas laborales.
Las medidas de fuerza impulsadas por los gremios son legítimas y necesarias desde el punto de vista sindical, pero desde nuestro lugar el enfoque está puesto en asegurar los recursos. Es evidente que, si entre el 90% y 95% del presupuesto universitario se destina a salarios, nuestra principal preocupación tiene que ser la defensa del trabajo de docentes y no docentes. Los recursos humanos son la esencia del sistema universitario.
En cuanto a la infraestructura, existe financiamiento internacional –como el de la CAF– que se había gestionado específicamente para obras en universidades, pero esas inversiones no se están ejecutando. No sé qué ocurrió con los fondos. Sabemos que el Gobierno actual ha decidido, como política general, cancelar todas las obras públicas.

–¿Cómo están pensando la ley de financiamiento? ¿Mantienen la idea de impulsar una consulta popular para intentar “blindarla”?
–Estamos trabajando para llevar una propuesta a los legisladores. La idea es incluir indicadores concretos y mecanismos de financiamiento que permitan garantizar una base salarial y de funcionamiento mínima.
Queda claro que los recursos están. Entre diciembre de 2023 y enero de 2025, las transferencias a las universidades para salarios aumentaron un 103%, mientras que la inflación fue del 180%: hubo una pérdida de casi 80 puntos. Sin embargo, los ingresos tributarios del Estado aumentaron un 221%, según datos oficiales. Eso demuestra que existía margen fiscal para financiar el sistema universitario.
Con respecto a la idea de impulsar la ley vía consulta popular, eso es algo que debería definir el Congreso. Más allá de las estrategias políticas, el Congreso debe ser el que garantice el financiamiento de las universidades. El Poder Legislativo las crea, las financia, las interviene y las audita.
Las universidades necesitamos poder planificar a mediano y largo plazo. Abrir una carrera implica una proyección mínima de cinco, seis, diez años. Necesitamos saber si vamos a tener presupuesto para sostenerla, si va a haber fondos para laboratorios y equipamiento. Estamos hablando del futuro del país. Si no tenemos universidades, ¿quiénes van a ser nuestros profesionales en cinco años, cuando –supongamos– estén estabilizadas las variables macroeconómicas y tengamos inversiones?
La calidad del sistema universitario argentino siempre fue reconocida, incluso con niveles de inversión muy por debajo de otros países. Históricamente, Argentina destinó alrededor del 0,8% del PBI a su sistema universitario. España, por ejemplo, con una población similar –pero con la mitad de estudiantes de grado– y con universidades aranceladas, también invierte cerca del 0,8%. Alemania llega al 1%. Nosotros hemos bajado al 0,6%, es decir, perdimos un tercio del esfuerzo que hacíamos como país.
El sistema argentino se sostiene por su gente. El 75% de nuestros docentes tiene dedicación simple. Son profesionales que se formaron en la universidad pública y que quieren devolver parte de lo que recibieron. Pero hay un límite: si el salario cae a 200 mil pesos, como está ocurriendo, muchos buscarán otras tareas.
La universidad argentina es eficiente y es de excelencia. No lo decimos solo nosotros ni los rankings, sino las universidades extranjeras que reciben a nuestros estudiantes en intercambios o posgrados. Nuestros chicos y chicas se destacan adonde vayan. Eso es lo que estamos empezando a perder, y lo vamos a pagar caro en el futuro.
–¿Cómo continúa el diálogo con el Gobierno nacional?
–A principios del año pasado hubo una primera reunión de plenario con el secretario de Educación (Carlos Torrendell) y con el subsecretario de Políticas Universitarias (Alejandro Álvarez) en la que quedó claro que no estábamos hablando el mismo idioma. Fue un encuentro tenso, donde se intentó instalar este discurso de la “casta” apuntando a los rectores. Pero hay que decirlo claramente: la motosierra está pasando por educación y por salud, no por la política.
De todos modos, el diálogo se ha mantenido. La semana pasada fuimos con el nuevo vicepresidente del CIN (Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario) a una reunión en la Subsecretaría y estuvimos hablando tres horas. El tema es que necesitamos respuestas.
Cuando se achican los ministerios, lo que se reduce no es solo el gasto público, sino el poder de decisión. Hoy, la Subsecretaría de Políticas Universitarias depende de la Secretaría de Educación, que a su vez depende del Ministerio de Capital Humano, y en todos los temas económicos hay que consultar con el Ministerio de Economía. Entonces, aunque el subsecretario nos atiende –más allá de las diferentes miradas, que intercambiamos con respeto–, el problema es que no tiene margen de acción real.
Incluso cuando el subsecretario quisiera convocar una paritaria, no tiene el poder económico para sentarse a negociar. Por eso ni siquiera se convocan las paritarias: directamente se envían los fondos que el Gobierno define sin discusión. Entonces, el diálogo existe, pero está vaciado de poder de decisión.

–El año pasado las universidades públicas y privadas acordaron avanzar con el sistema de créditos. ¿Qué otras reformas están pensando?
–En diciembre de 2021 acordamos una serie de puntos que venimos trabajando con el Consejo de Rectores de las Universidades Privadas (CRUP). Hoy el sistema universitario está conformado por 61 universidades públicas y una cantidad similar de privadas. De los 2,5 millones de estudiantes, 2 millones asisten al sistema público y 500.000 al privado.
Todos coincidimos en que el sistema tiene desafíos estructurales. Uno es la duración real de las carreras, que promedia los nueve años. Aunque la duración teórica suele ser de cinco, solo el 20% de los estudiantes logra recibirse en ese plazo. Mientras Europa hace tiempo implementó el modelo “3+2″ (3 años de grado y 2 de posgrado), en Argentina nuestra ley establece un mínimo de cuatro años, pero en la práctica eso se extiende más.
Muchos estudiantes hoy eligen su carrera en función de la duración. Por eso propusimos ampliar la oferta de tecnicaturas de tres años y planteamos que, así como hay un mínimo de carga horaria para garantizar la calidad, también debería haber un máximo, para evitar que los planes de estudio se vuelvan interminables.
En este contexto empezamos a trabajar sobre el sistema de créditos académicos. En vez de medir los planes de estudio en horas de clase presenciales, los créditos académicos se centran en el tiempo real de dedicación del estudiante, incluyendo horas de estudio, prácticas, exámenes, etc. Un sistema basado en créditos permitiría homologar trayectos formativos y facilitar la movilidad internacional. También permitiría ofrecer certificaciones intermedias, como tecnicaturas o bachilleratos universitarios, para quienes no completen toda la carrera.
Además, propusimos incorporar oficinas de calidad dentro de las universidades, que puedan evaluar las carreras que hoy no están alcanzadas por la acreditación obligatoria de la CONEAU.
Este paquete de propuestas –los llamados “siete puntos”– surge de un proceso de trabajo conjunto entre el CIN y el CRUP, bajo el paraguas del Consejo de Universidades (CU). En noviembre de 2023, tras dos años de discusión, el CU aprobó las resoluciones por unanimidad.
Al asumir el nuevo gobierno, el subsecretario Álvarez nos dijo que, si el CIN y el CRUP ratificaban el acuerdo, no tendría problema en avanzar. Durante 2024 revisamos los puntos y ajustamos detalles. En noviembre el secretario Torrendell convocó al Consejo de Universidades y logramos nuevamente la aprobación por unanimidad de todo el sistema, público y privado.
Agradecimos que esto se mantuviera como una política de Estado. Pero desde hace casi seis meses las resoluciones están esperando la firma del secretario de Educación. La información extraoficial es que hay resistencias o presiones internas. Lo cierto es que las resoluciones están emitidas y solo falta la firma. Esto no tiene que ver con financiamiento, sino con una visión académica y de futuro. No entendemos por qué no se está cumpliendo con lo acordado.
–La matrícula universitaria creció el año pasado, pese a la situación crítica. ¿Ese crecimiento puede sostenerse?
–Siempre reaparece el debate sobre si la educación universitaria debe entenderse como un derecho humano universal o como un servicio que debe pagarse. En América Latina, la posición está bastante clara: en la última Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO, desde la región se reafirmó la idea de que la universidad debe ser gratuita, pública y garantizarse como un derecho.
Sin embargo, persisten miradas que sostienen que el sistema universitario debe funcionar como un servicio arancelado. Esta visión estuvo presente en otras épocas, promovida por organismos como el Fondo Monetario Internacional. Esperamos que el nuevo acuerdo con el FMI no se convierta en una excusa para seguir con la motosierra, sino que sea una palanca para impulsar el desarrollo científico y tecnológico, que es lo que el país necesita.
En Argentina, alrededor del 25% de los jóvenes de entre 18 y 24 años cursa estudios universitarios. Si sigue este proceso de ajuste en educación, en el mediano plazo vamos a tener menos alumnos en las universidades. En lugar de 2,5 millones de estudiantes, podríamos tener 1,5 millones o incluso menos. Esto significaría una pérdida de acceso y equidad, y también un deterioro en la calidad del sistema. Es el futuro del país lo que está en juego.
(Infobae.com)




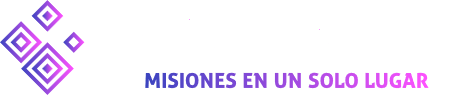
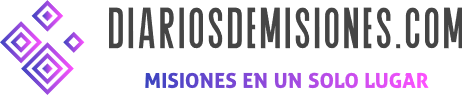 //
//