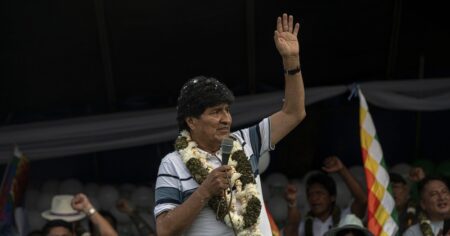El mar no es sólo agua. Es poder, es economía, es política. Y cada tanto, también es derecho internacional. En 2023, El Tratado relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ, por sus siglas en inglés) fue adoptado por consenso luego de casi 20 años de debates.
El objetivo del BBNJ es nada menos que dotar de reglas al far west de los océanos: esas zonas de alta mar que cubren más del 60 por ciento de la superficie oceánica y que, hasta ahora, vivían bajo un régimen de libertades formales y anarquía práctica. La alta mar no sólo alberga una biodiversidad marina aún inexplorada, sino que comienza a concentrar intereses científicos, farmacéuticos y tecnológicos vinculados al acceso a recursos genéticos marinos y al desarrollo de nuevos materiales y compuestos. Y, como suele suceder, los países con más recursos están mejor posicionados para capturar valor.
El BBNJ no busca cerrar el océano al uso, sino abrirlo a reglas. Durante décadas, la alta mar ha sido un limbo jurídico: sin una regulación clara sobre el uso de los recursos genéticos marinos, sin salvaguardas para ecosistemas vulnerables, y con una asimetría estructural entre quienes pueden investigar, explotar y patrullar, y quienes apenas pueden observar.
El BBNJ viene a resolver esta situación. Y lo hace con cuatro instrumentos principales. Establece mecanismos para compartir los beneficios de los recursos genéticos marinos, que hasta ahora eran extraídos sin compensación ni transparencia. Impulsa, también, la creación de áreas marinas protegidas más allá de las zonas económicas exclusivas.
Asimismo, exige evaluaciones de impacto ambiental para actividades con potencial de daño. Y, quizás lo más políticamente sensible, promueve la transferencia de tecnología y capacidades a los países en desarrollo. Es un tratado ambiental, sí. Pero también es un tratado de poder: redistribuye capacidades, redefine el acceso al conocimiento, y obliga a los Estados a pensar el mar como un bien común. Es decir: estructura, gobernanza y transparencia. Es un pacto pensado no solo para los países con flotas de exploración, sino para los que aspiran a no ser irrelevantes.
Del 9 al 13 de junio próximo, tendrá lugar la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), centrada en acelerar la acción oceánica, que se llevará a cabo en Niza, Francia. La conferencia es vista como una oportunidad clave para que los países ratifiquen el BBNJ y, potencialmente, logren su entrada en vigor. A la fecha, el tratado cuenta con 114 firmas y 21 ratificaciones. Para que entre en vigor debería llegar a las 60 ratificaciones antes de septiembre de 2025.
La Argentina firmó el Acuerdo BBNJ el 18 de junio de 2024, pero aún no ha avanzado en su ratificación. Existen al menos seis razones por las cuales consideramos que hacerlo responde de manera clara al interés nacional. En primer lugar, porque la Argentina tiene intereses reales en el mar. Nuestra plataforma continental supera los seis millones de kilómetros cuadrados. Es una de las más extensas del hemisferio sur. Ratificar el tratado no sería un gesto simbólico, sino una afirmación territorial. Sería ejercer soberanía con las herramientas del siglo XXI: no desde la épica, sino desde la norma. No hacerlo sería como tener una casa con vista al mar y renunciar a las reuniones del consorcio que decide cómo se cuida la costa.
En segundo lugar, porque la Argentina ya invirtió su capital diplomático. El servicio exterior argentino fue parte activa, y reconocida, del proceso de negociación del BBNJ. Jugó bien, con solvencia técnica y prestigio institucional. No ratificar ahora ese acuerdo implica tirar por la borda años de trabajo y reputación. En diplomacia, no hay peor estrategia que bajarse de una mesa que ayudaste a armar. Menos aún, cuando el tratado establece que las decisiones clave se tomarán sólo entre las partes que hayan ratificado.
En tercer lugar, porque el Atlántico Sur volvió al mapa: ya no es una periferia tranquila. Es un espacio en disputa, con pesca ilegal y no reglamentada, presencia creciente de actores extrarregionales y una proyección antártica que vuelve a estar en juego. El BBNJ habilita mecanismos para establecer zonas protegidas y regular actividades económicas en la alta mar. Es, por tanto, un instrumento más —no el único— para proyectar influencia y proteger intereses en un área donde la retórica soberanista necesita urgentemente herramientas concretas.
En cuarto lugar, porque permite definir reglas desde adentro. En un mundo de alineamientos múltiples, donde los océanos concentran disputas por recursos, rutas y datos, estar en la mesa de decisiones no es un lujo: es una necesidad. Desde biotecnología marina hasta la conservación y reproducción de especies para la pesca, los recursos que hoy nos parecen secundarios serán estratégicos mañana.
En quinto lugar, porque ofrece acceso a ciencia y tecnología. El tratado no solo impone regulaciones; también reparte beneficios. Incluye cláusulas de cooperación científica, transferencia de tecnología y financiamiento para la investigación oceánica. Para un país con instituciones científicas de calidad, pero recursos limitados, este componente no es menor. El BBNJ puede ser también una herramienta para que la Argentina escale capacidades y juegue un papel relevante en el conocimiento global del océano.
Por último, porque la salud de los ecosistemas y la abundancia de recursos marinos bajo jurisdicción nacional también dependen de lo que suceda aguas afuera. La naturaleza no suele respetar los límites políticos.
Algunos se resisten con la excusa de la soberanía. Pero el tratado es explícito: no afecta los reclamos territoriales ni limita la jurisdicción nacional. La defensa del interés marítimo argentino no se juega en el rechazo a reglas multilaterales, sino en ser parte de su formulación.
De hecho, el tratado incluye una cláusula que impide que cualquier decisión bajo el mismo sea interpretada como reconocimiento o negación de reclamos territoriales. En otras palabras, no se puede usar el tratado para consolidar posiciones soberanas. La lógica del tratado es complementaria, no sustitutiva, de los derechos adquiridos y los reclamos presentados.
En definitiva, el BBNJ representa una oportunidad para que la Argentina combine sus tradiciones jurídicas con una estrategia oceánica activa. No se trata de un romanticismo ambientalista sino de política dura: regulación de recursos genéticos, creación de áreas marinas protegidas, criterios para nuevas actividades extractivas, evaluaciones de impacto ambiental y, crucialmente, distribución equitativa de beneficios. Es decir, poder, tecnología, ciencia y dinero. La alta mar es hoy la última frontera del orden global.
Federico Merke es Profesor Asociado de la Universidad de San Andrés. Eugenia Testa es Directora del Círculo de Políticas Ambientales.
Sobre la firma
 Federico Merke
Federico Merke
Licenciado en Relaciones Internacionales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad San Andrés
Bio completa María Eugenia TestaBio completa
María Eugenia TestaBio completa
Newsletter Clarín
Recibí en tu email todas las noticias, coberturas, historias y análisis de la mano de nuestros periodistas especializados
QUIERO RECIBIRLO
Tags relacionados



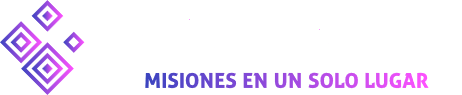
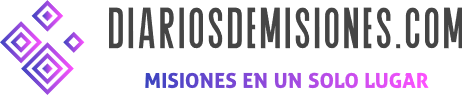 //
//