Esta historia comienza durante la Primera Guerra Mundial, en las trincheras del Frente Occidental en Francia, cuando un joven médico y bacteriólogo del Cuerpo Médico del Ejército Real sufre al comprobar cómo heridas relativamente menores se convierten rápidamente en mortales a causa de las infecciones. Ya de regreso en el St Mary’s Hospital de Londres, se obsesiona con descubrir cómo tratar esas infecciones de manera efectiva.
En el verano de 1928, tras volver de unas vacaciones, nota que en una de las placas de cultivo que había dejado sin limpiar había crecido un moho verde-azulado, y que, alrededor de este, las bacterias no proliferaban. Con el tiempo identificó el hongo como perteneciente al género Penicillium y comprobó que producía una sustancia capaz de matar o inhibir el crecimiento bacteriano.
Aquel médico no era otro que Alexander Fleming, quien bautizó el compuesto como penicilina. Su hallazgo no solo transformó la medicina moderna, sino que salvó millones de vidas y cambió para siempre la forma de enfrentar las enfermedades infecciosas. Es, sin duda, uno de los descubrimientos más trascendentales del siglo XX.
Pero cuando parecía que se había encontrado una solución definitiva contra las infecciones microbianas, el propio Fleming advirtió —en su discurso al recibir el Premio Nobel en 1945— sobre el riesgo del mal uso de los antibióticos, alertando que las “subdosis” podían favorecer la aparición de microbios resistentes.
Las primeras manifestaciones de resistencia a los antimicrobianos (RAM, por sus siglas) aparecieron tan pronto como comenzó el uso masivo de antibióticos, reflejando la rápida adaptación evolutiva de las bacterias ante la presión selectiva. Sin embargo, recién en las últimas dos décadas el mundo comenzó a dimensionar la magnitud del problema, reconociéndolo como una de las principales amenazas a la salud pública y a la seguridad alimentaria global.
La RAM no es solo una crisis médica, sino una crisis sistémica, con el potencial de empujar al mundo hacia una “era post-antibiótica”, en la que una simple herida o una infección urinaria podrían resultar mortales.
Ahora bien, ¿por qué abordar este tema en una publicación orientada al sector agropecuario? Sencillamente porque aproximadamente el 70 % de los antibióticos del mundo se utilizan en este sector. Algo que, seguramente, Fleming jamás hubiera imaginado.
Según un estudio de 2024, en términos de volumen total, el ganado bovino representa más de la mitad del consumo de antibióticos, seguido por los porcinos y, a cierta distancia, las aves. No obstante, si se considera el uso relativo al peso corporal, los cerdos son los animales que reciben más antibióticos por kilogramo de carne producido.
Lo particularmente llamativo es que entre el 30 % y el 45 % del total se utiliza a bajas dosis como tratamiento subterapéutico, para mejorar la eficiencia alimentaria y acelerar el crecimiento. Cada vez más voces cuestionan cómo la humanidad puede estar dilapidando una de sus herramientas más valiosas contra las infecciones solo para aumentar la producción de alimentos.
La resistencia a los antibióticos puede transmitirse del ganado a los humanos de múltiples formas: a través del consumo de alimentos contaminados (por ejemplo, carne mal cocida de un cerdo portador de E. coli resistente), por contacto directo con animales infectados o con ambientes contaminados (especialmente en sistemas de producción intensiva con baja bioseguridad), y también por medio de la cadena alimentaria (equipos, superficies, transporte, mercados).
El médico alemán Rudolf Virchow (1821–1902), considerado el padre de la patología moderna, ya afirmaba que “no hay una línea divisoria entre la medicina humana y la veterinaria”. Cien años y varias pandemias después, esta visión se concretó en el concepto One Health, formulado formalmente en 2004.
One Health reconoce que la salud humana, animal y ambiental están interconectadas, y que enfrentar amenazas como la resistencia antimicrobiana (AMR) requiere un trabajo coordinado entre sectores.
En 2006, la Unión Europea prohibió completamente el uso de antibióticos para promover el crecimiento en animales de producción, en un esfuerzo por reducir la presión selectiva que favorece la RAM.
En Estados Unidos, la restricción fue más progresiva: desde 2017 se prohibió el uso de antibióticos médicamente importantes con fines de crecimiento, y en 2023 se avanzó hacia una mayor supervisión veterinaria obligatoria para todos los usos.
En Argentina, se sancionó en 2022 y se reglamentó en 2023 la Ley 27.680 de Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana, bajo el enfoque One Health, regulando la venta y el uso de antibióticos e incluyendo expresamente la eliminación gradual del uso como promotores de crecimiento en animales.
El enfoque One Health es esencial en el mundo actual. Reconoce que la salud humana, animal y ambiental están profundamente entrelazadas, y que solo una respuesta conjunta y coordinada permitirá enfrentar desafíos globales como la resistencia antimicrobiana.
La salud del planeta es como una telaraña: si tiramos de un solo hilo —por ejemplo, el uso indiscriminado de antibióticos en animales—, toda la red se ve afectada. Una enfermedad que se origina en un sistema de producción puede terminar en una sala de terapia intensiva humana. Nada ocurre en aislamiento. One Health nos recuerda que para mantener intacta la red, debemos cuidar cada uno de sus hilos.
El futuro de la salud depende de nuestra capacidad de entender que hay una sola salud para un solo planeta.
Sobre la firma
Carlos BeccoBio completa
Newsletter Clarín
Recibí en tu email todas las noticias, coberturas, historias y análisis de la mano de nuestros periodistas especializados
QUIERO RECIBIRLO
Tags relacionados
- Ganadería




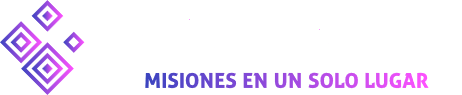
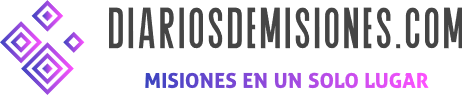 //
//






