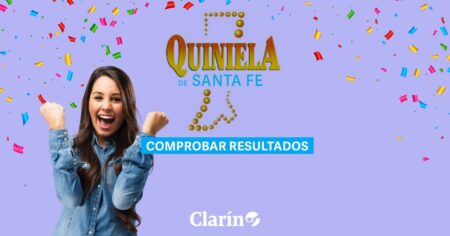En una campaña marcada por la incertidumbre y los márgenes ajustados, la pregunta sobre el futuro del maíz en Argentina vuelve a instalarse con fuerza. Gabriel Espósito, docente e investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto, tiene una respuesta directa: el sistema está agotado y no se puede seguir repitiendo fórmulas que no funcionan. En diálogo con Clarín Rural desde el Congreso de Aapresid, que tiene lugar hasta el viernes en la ciudad de Buenos Aires, Espósito propone un cambio profundo: pasar de una agricultura de insumos a una agricultura de procesos, basada en el uso eficiente del agua, el cuidado del suelo y una mirada de largo plazo.
-¿Por qué decís que el maíz en Argentina está estancado? ¿Qué lo explica?
-Creo que el principal problema es la baja eficiencia en la captura del agua y en la fertilidad del suelo, en todas sus dimensiones: física, química y biológica. Si el suelo no tiene porosidad, el agua no entra. Si faltan microorganismos, muchos procesos esenciales no ocurren. Y cuando analizás los nutrientes, el diagnóstico es preocupante: la mayoría de los productores aplica 100 kg de urea o 150 de fosfato monoamónico y están faltando cinco o seis nutrientes clave. Así, el sistema se agota. También hay factores estructurales, como el modelo de arrendamiento, que desincentivan la inversión y la planificación.
-Hablás mucho de eficiencia. ¿Qué es un rendimiento eficiente para vos en maíz?
-Con buenos manejos, un maíz eficiente debería producir 20 kilos de grano por cada milímetro de lluvia recibido y también 20 kilos por cada kilo de nitrógeno aplicado. Pero en la práctica eso no sucede. Un productor me contó que tuvo 900 mm de lluvia y sacó 11 toneladas, y estaba contento. Pero con esos recursos podría haber producido mucho más. Entonces, hay un problema de manejo, de diagnóstico, y también de expectativas bajas.
-¿Qué tiene que hacer un productor que todos los años siembra y no le cierran los números?
-Lo primero es mirar los mapas de rinde. Muchas veces hay zonas dentro de los lotes donde históricamente se pierde plata. Entonces, ¿para qué seguir sembrando ahí? Como decía Gabriel Martínez Boloña en un trabajo reciente, a veces la mejor decisión es no sembrar. Hay que repensar el uso del suelo, animarse a barajar y dar de nuevo, diseñar un sistema productivo que sea sustentable en lo económico y en lo ambiental.
-¿Cómo empezar con ese cambio de lógica hacia una agricultura regenerativa?
-Primero, usar toda la información disponible. Muchas máquinas generan mapas de rendimiento y quedan guardados en un cajón. Hay que analizarlos, buscar un ingeniero agrónomo, hacer un diagnóstico físico y biológico del suelo. Saber cómo está la materia orgánica, la infiltración, la compactación. A partir de ahí, rediseñar estrategias de nutrición, empezar a hacer análisis de suelo y tomar decisiones más informadas. No hay que hacerlo todo de golpe: se puede empezar por un lote, probar, ver resultados y escalar. Es un proceso, no una receta.
-Mencionaste que estuviste en un congreso europeo de agricultura de precisión. ¿Qué viste allá que te impactó?
-Ellos trabajan en superficies mucho más chicas, pero tienen un desarrollo impresionante en robotización y monitoreo, sobre todo en control de malezas y cosecha. Vi tecnología que mide en tiempo real cada centímetro del lote. Les pregunté cómo escalar eso a 100 hectáreas y me dijeron: «Tiempo. En diez años un dron va a hacer todo eso volando sobre el campo». El avance de la agricultura digital va a permitir tomar decisiones mucho más robustas. Lo que ya tenemos acá, como la aplicación localizada de fitosanitarios, deberíamos estar usándolo más. Ahorra producto, plata y reduce el impacto ambiental.
-Con tanta información y tantos cambios, muchos productores pueden sentirse abrumados. ¿Cuál es tu mensaje para ellos?
-Lo entiendo. Pero el mensaje es simple: hay que pensar a largo plazo. No se trata de llenar el silo bolsa este año, sino de poder llenarlo los próximos 30 años. Si seguimos exprimiendo el sistema como hasta ahora, nos vamos a quedar sin suelo fértil. El gobierno actual, el anterior o el que venga, tiene que entender que Argentina tiene que ser el granero del mundo por los próximos cien años. Pero para eso hay que cambiar la mentalidad: cuidar el suelo, reponer nutrientes, diversificar. No hay otra.
Gabriel Espósito insiste en que el modelo vigente está agotado. En lugar de insistir en sembrar donde no hay rentabilidad, propone parar la pelota, diagnosticar y diseñar con inteligencia. “Hay que dejar de insistir donde siempre perdemos y empezar a construir sistemas que duren en el tiempo”, afirma. El desafío es complejo, pero la tecnología, el conocimiento y los datos ya están disponibles. El próximo paso, dice, es animarse a usarlos.
Sobre la firma
 Lucas Villamil
Lucas Villamil
Editor de la sección Rural
Bio completa
Newsletter Clarín
Recibí en tu email todas las noticias, coberturas, historias y análisis de la mano de nuestros periodistas especializados
QUIERO RECIBIRLO
Tags relacionados




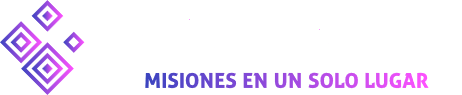
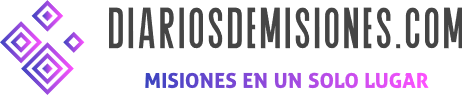 //
//