A simple vista, las fotos de la inglesa Mandy Barker atrapan por su composición, sus colores, su armonía, pero basta detenerse un instante para advertir que cada una de sus imágenes habla de desastres ambientales. Ese contraste –la seducción del arte frente a la crudeza de la realidad, la tensión entre lo pernicioso y lo atractivo– atraviesa toda la obra de una artista que, con este truco bienintencionado, parece haber dado en la tecla: enganchar al indiferente con la belleza como anzuelo para luego sacudirlo con verdades difíciles.
“Es como una puñalada por la espalda”, se sonríe esta fotógrafa que ha sido premiada a lo largo y ancho, exhibidas sus obras en museos de prestigio –el MoMA en Nueva York, el Museo Victoria & Albert de Londres, el Parque de Ciencia y Tecnología en Hong Kong, etcétera–.
En Soup, una de sus series más comentadas, Barker se hizo eco de la acumulación flotante de los hoy muy nombrados desechos plásticos; en especial, la aterradora Gran Mancha de Basura del Pacífico, cuyo tamaño estimado ya triplica la superficie de Francia. Para Indefinite, ella dispuso bolsas, botellas, tenedores y otros residuos de modo tal que se parecieran a criaturas marinas… las mismas que mueren al ingerir estos nocivos desperdicios.

Beyond Drifting está inspirada en los tratados científicos del naturalista John Vaughan Thompson, del siglo XIX. Aquí Mandy presenta supuestas muestras de plancton vistas al microscopio pero, en vez de organismos vivos, lo que pone bajo la lente son partes erosionadas de objetos plásticos desechados en las mismas costas irlandesas que antaño estudiara este científico. Otra vez excede la búsqueda meramente artística: de modo sublimado, pone de manifiesto cómo el plancton confunde microplásticos con alimento, iniciando una cadena tóxica que afecta a todo el ecosistema marino.
Still acaso sea uno de sus trabajos más conmovedores. Se enfoca en unos pájaros de la recóndita isla australiana Lord Howe incapaces de volar por el peso del plástico acumulado en sus panzas. Viajó allí con científicos y documentó con discreción la dignidad de las pardelas moribundas, así como el dramático inventario hallado en sus estómagos: fragmentos que confunden con alimento, con los que se atiborran y alimentan a sus crías, bloqueando sus vías respiratorias y tracto digestivo. Al ritmo actual de la contaminación, por cierto, el 99% de todas las aves marinas habrá ingerido plástico para 2050, según estimaciones.
“Llevo una década y media fotografiando plástico”, resume sin ínfulas en diálogo con LA NACION la artista, que señala una y otra vez el uso desmesurado y el descarte irresponsable de este material tan dañino para el planeta. Su más reciente obra, que acaba de ser editada por GOST, no se aleja de este cauce. Photographs of British Algae: Cyanotype Imperfections vuelve a cruzar arte y ciencia, esta vez para llamar la atención “sobre las toneladas de prendas sintéticas producidas y descartadas cada año, muchas veces sin haber sido siquiera estrenadas”.

Desde su casa en Leeds, y a poco de embarcarse rumbo a calas de Escocia, a las que no se accede por tierra, para recuperar redes y cañas de pesca varadas entre acantilados, la aventurera Barker cuenta que su último trabajo “empezó por un malentendido”.
Hace unos años, vio un fragmento de tela verde azulino sobre una roca y, en un primer momento, creyó que se trataba de un alga. Desde aquella confusión, recorrió más de 120 playas británicas -desde John O’Groats, en el extremo norte de Escocia, hasta Land’s End, en el sur de Inglaterra- juntando retazos de camisetas, trajes de baño, ropa interior, calzado. Los trató como si fueran especies marinas. Les dio nombre científico, los dispuso con cuidado y, mediante el antiguo proceso de cianotipia, los transformó en imágenes que imitan el primer fotolibro de la historia.
De la orilla al papel
Durante mucho tiempo, se creyó que el primer libro ilustrado con fotogramas había sido The Pencil of Nature, de William Henry Fox Talbot, uno de los padres de la fotografía. Pero fue en realidad una mujer, la botánica Anna Atkins (1799–1871), quien se le adelantó por unos meses con Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions, publicado por entregas desde 1843.

Hija de un prominente científico que alentó sus aficiones -el químico y mineralogista John George Children-, esta pionera combinó rigor científico y pasión técnica con una acentuada sensibilidad estética. No buscaba lucrar con su obra, sino difundir conocimiento y, para lograrlo, se basó en una técnica novedosa en ese entonces, inventada por un amigo de la familia, el astrónomo y matemático John Herschel. Es decir, la antes citada cianotipia, procedimiento que permite obtener imágenes en tonos azul Prusia colocando objetos planos sobre un papel sensibilizado con sales de hierro, que se expone al sol por unos minutos.
Mucho antes de que esta técnica se popularizara, Anna echaba mano a un set amateur de química y se daba a la meritoria tarea de capturar algas marinas. No solo llevó adelante un catálogo de precisión científica inédita, sino que, además, brindó una experiencia visual evocadora, delicada, preciosa a sus lectores, a partir de una técnica fotográfica de estreno. Con la que luego seguiría retratando otras especies vegetales junto a su amiga Anne Dixon (la prima de Jane Austen, dicho sea de paso).
Un hilo azul entre dos siglos
“Antes de los cianotipos de Anna, las algas marinas se dibujaban a mano, no existía otra forma de registrarlas”, se admira Barker, recordando asimismo que Atkins “imprimió sus fascículos a lo largo de varios años, enviando pequeñas tandas a amigos y conocidos, que decidían cómo conservarlos. Algunos los encuadernaron, otros preservaron páginas sueltas. Por eso, de las 17 copias que sobrevivieron, no existen dos que sean idénticas”.

Durante una visita a la biblioteca de la Royal Society, en Londres, Mandy pudo repasar uno de los más completos ejemplares originales, “encuadernado en cuero rojo, con bordes dorados y un jaspeado exquisito en las guardas”. Página tras página, le impresionó la hermosura de los fotogramas; también el parecido entre aquellas algas victorianas y los retazos de ropa sintética que venía recolectando desde hacía un tiempo.
Entonces le vino la musa: ¿por qué no hacer una recreación (ecológicamente subversiva, según las celebratorias palabras de la prensa inglesa) de aquel volumen que, además de avisar sobre el daño del consumo textil irreflexivo, reivindicara a Anna Atkins? Porque, como advierte la fotógrafa, “dado que su obra se publicó inicialada, durante más de un siglo se creyó que A.A. significaba Aficionados Anónimos”. Recién a fines del siglo XX se salió del equívoco y se le dio el crédito que merecía. Pero, aun así, el daño estaba hecho: incluso a la fecha mucha gente no tiene idea de quién fue A.A., ni qué hizo…
–A tal punto tu compromiso con la recreación que, para alisar los trozos de tela, conseguiste una prensa de la época victoriana. ¿También seguiste al pie de la letra la fórmula química –citrato férrico de amonio y ferricianuro de potasio– que utilizaba Atkins para lograr sus fotogramas?
–La base fue el compuesto inventado por Herschel que usaba Anna, pero agregué otra sustancia. Por un lado, para aportar mi mirada, porque no deja de ser mi interpretación de su obra. Por otro, porque los cianotipos del libro original, aunque siguen siendo de estupenda calidad, con el paso del tiempo se han ido aclarando. En sus orígenes, seguramente fueran de un azul más oscuro, y mi intención era que coincidieran con el tono actual.
–Incluso rastreaste el mismo papel tejido que ella compraba en sus días, de la marca J. Whatman, de los más estimados del mundo. Tanto es así que Turner lo eligió para sus bocetos, Napoleón para escribir su testamento, la reina Victoria para su correspondencia…
–Es una maravilla. Está hecho con una mezcla de lino y algodón; así se fabricaba en el 1800. Las fibras son muy finas, lo que permite muchísimo detalle, da una calidad de impresión excelente. Y aunque muy delgado, es sumamente resistente. Tuve mucha suerte de conseguir algunas hojas fabricadas en el XIX. Desde el principio quise hacer una réplica exacta; cuando encontré este papel, sentí que realmente podía lograrlo. Hice dos ejemplares enteramente a mano: uno sobre papel J. Whatman y otro sobre un papel especialmente fabricado para mí, con una filigrana personalizada. A partir de estos volúmenes, las copias de imprenta que están publicadas, a la venta.

–Ningún detalle está librado al azar en tu –casi– réplica de Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions; hasta la caligrafía de Atkins parece calcada.
–Fui tan fiel como me resultó posible. Respeté el tamaño de sus imágenes, e imité sus etiquetas a mano; es decir, copié el diseño y la caligrafía originales. De hecho, tuve que trazar una por una sus letras para construir un alfabeto, y a partir de ahí “dibujar” las palabras. Hubo párrafos que me llevaron varias semanas. Lo único que cambié fue la segunda parte del nombre de los “especímenes” para que, en latín, refirieran a la indumentaria: Halydrys schola, por caso, para el retazo de un jumper de colegio. Además, reescribí los textos del libro que, naturalmente, hablan sobre el cambio climático.
–¿Habías trabajado antes con cianotipos?
–No. Siempre intento crear estéticas distintas para llegar a públicos diversos, y esta serie en particular puede atraer a personas interesadas en la historia de la fotografía, de la botánica… En lo personal, fue una experiencia muy diferente en cuanto a lo técnico, más próxima a la artesanía: ya no detrás de una pantalla sino al aire libre, trabajando con la luz y las manos. Y con cierta falta de control, porque aquí es el sol el que manda. Según su intensidad, a veces las imágenes salen muy claras, otras demasiado oscuras. Algunas las tomé durante los días más calurosos jamás registrados en Inglaterra, con más de 40 grados de calor: bastaron 20 segundos de exposición. En un día normal, en cambio, necesité unos 12 minutos. Esa diferencia extrema también hace al libro: además de ser su tema, la crisis ambiental atraviesa su misma creación.
–Trabajabas como diseñadora gráfica cuando decidiste volcarte a la fotografía, hace ya quince años. Desde entonces, el plástico ha sido tu gran tema.
–Como diseñadora, encargaba fotos a otros, pero siempre quise estar del otro lado de la cámara. Además, no me sentía cómoda publicitando ciertos productos o servicios con los que no estaba de acuerdo. Me anoté en una escuela nocturna, hice una maestría, y de a poco dejé el diseño. En la fotografía encontré una forma más sincera de comunicar lo que en realidad me importa. En cuanto al plástico, crecí cerca de la costa; de chica solía ir a la playa a recolectar conchas marinas, madera, piedras. Con el tiempo, cada vez que volvía, veía más y más basura: pantallas de televisor, partes de cortadoras de césped, computadoras. Me preguntaba de dónde salía todo aquello. En ese momento, muchos barcos tiraban residuos directamente al mar. Y si no vivías cerca de una playa, ni te enterabas. Quise mostrar lo que estaba pasando. Así empezó todo: con la serie Soup, de 2011, que se volvió viral.

–Además de fotógrafa, expedicionaria: a menudo colaborás con el mundo científico, participando de misiones a sitios tan recónditos como la deshabitada Isla Henderson, en el Pacífico, conocida por su alta concentración de basura plástica que llega por las corrientes de diversos países. También has navegado de Japón a Hawái rastreando escombros, recorrido las aguas de las Hébridas Interiores…
–En estos viajes estoy rodeada de especialistas que me ponen al día con sus últimas investigaciones, a la par que observo los problemas en el terreno, de primera mano. Fotografiarlos es una forma de trasladar el conocimiento científico al público general, que rara vez lee papers académicos, volverlo más cercano, accesible.
–¿Qué esperás generar con este proyecto?
–Conciencia sobre la sobreproducción y compra excesiva de indumentaria. Como menciono en el libro, la industria de la moda genera más emisiones de carbono que toda la aviación y el transporte marítimo juntos. Mucha gente vuela menos para reducir su huella, sin saber cuánto daño le está haciendo al planeta al comprarse una prenda nueva a cada rato.
–The Guardian publicó recientemente que un estudio reveló que muchas prendas sintéticas comienzan a desprender microfibras desde el primer lavado, liberando más de 100 miligramos por kilo de ropa. Se calcula que más de un tercio de los microplásticos que contaminan el planeta proviene del lavado de textiles. Y estas partículas ya se han detectado alojadas en nuestros órganos; el cerebro, por ejemplo.
–Aunque ya sabemos que son perjudiciales, todavía se desconoce la magnitud del daño. La ciencia sigue investigando el tema, relativamente reciente por otra parte: los microplásticos se descubrieron recién en 2005. Mientras tanto, la gente actúa como si nada, y el plástico está en todas partes. Para mayor desgracia, su producción sigue aumentando: se estima que se triplicará en la próxima década…



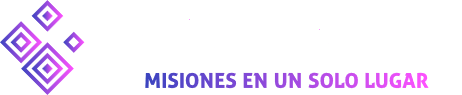
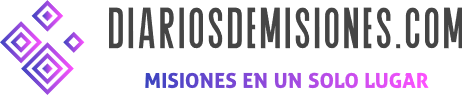 //
//






