Misiones
Un estudio del Conicet revela estabilidad en la población de ocelotes en Misiones tras 14 años de monitoreo

Un grupo de investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) llevó adelante un trabajo sin precedentes que analizó la dinámica poblacional del ocelote (Leopardus pardalis), una de las especies de felinos más vulnerables a las actividades humanas. Los resultados, obtenidos tras 14 años de monitoreo en zonas bien conservadas del Bosque Atlántico misionero, muestran que la población de este depredador se mantiene estable.
El estudio, publicado recientemente en la revista Journal of Mammalogy, fue encabezado por Paula Cruz, investigadora del Instituto de Biología Subtropical (IBS, Conicet-Unam), junto con colegas del mismo centro y del Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente (Icbia, Conicet-Universidad Nacional de Río Cuarto). Se trata del relevamiento más amplio realizado hasta ahora sobre esta especie, con más de 200 individuos identificados, lo que lo convierte en un referente mundial en materia de datos sobre ocelotes.
«Para que un sistema esté saludable es necesario tener presencia de los ocelotes. Cumplen un rol fundamental en un ecosistema misionero. Estudiar a esa especie que es tan sensible a los cambios nos permite adelantarnos y evitar que en esos ambientes se pierdan otras especies”, explicó Cruz, al destacar la relevancia del trabajo para la conservación en Misiones.
Un rol clave en la selva misionera
Como depredador tope de su escala, el ocelote contribuye a regular poblaciones de roedores y a mantener la competencia con felinos más pequeños, lo que asegura la estabilidad de las cadenas tróficas. En una provincia como Misiones -cuyo ecosistema selvático es único en Argentina-, su presencia resulta esencial para medir la salud del bosque y orientar estrategias de conservación frente a la deforestación y la fragmentación del hábitat, explican en el sitio del Conicet Nordeste.
El trabajo se desarrolló en una superficie continua de más de 1.000 kilómetros cuadrados, que incluye el Parque Nacional Iguazú y la Reserva Forestal San Jorge, zonas con altos niveles de protección y mínima presión humana. Entre 2004 y 2018, los especialistas realizaron siete campañas sistemáticas con cámaras trampa, acumulando casi 14.000 días de muestreo.
Cruz recordó que cuando comenzó el proyecto, en 2004, el uso de cámarastrampa era aún incipiente en el mundo, había muy pocos equipos que trabajaran con este tipo de registros. En ese entonces implicó una verdadera innovació, no obstante, hoy es una técnica común y muy usada.
Una metodología avanzada para entender la población
Los datos fueron analizados mediante modelos de captura-recaptura espacialmente explícitos y de población abierta, una herramienta estadística que permite estimar parámetros demográficos robustos, diferenciando procesos como la mortalidad, la emigración o el reclutamiento de nuevos individuos.
Para la identificación de cada ejemplar, los investigadores utilizaron los patrones únicos de manchas del pelaje, que funcionan como “huellas digitales”. Gracias a esta técnica, lograron reconocer 213 ocelotes a lo largo del periodo estudiado: 103 hembras, 86 machos y 24 individuos sin sexo determinado.
Resultados: una población estable y longeva
Los resultados más destacados confirman que la población del ocelote se mantuvo estable durante los 14 años de monitoreo. La tasa anual de crecimiento poblacional fue de
La densidad, que osciló entre
El análisis también mostró diferencias en el comportamiento entre machos y hembras: los primeros presentan
Uno de los hallazgos más llamativos del trabajo fue el registro de ocelotes silvestres de gran longevidad, incluyendo una hembra con al menos 19 años de edad, la más longeva conocida hasta ahora en la naturaleza. Otra hembra fue observada con una cría a los 16 años, lo que amplía notablemente la edad reproductiva estimada para la especie.
Hasta este estudio, se creía que los ocelotes vivían entre
Un indicador de salud ambiental
En la Argentina, el ocelote está catalogado como “vulnerable”, principalmente por su alta sensibilidad a la alteración del hábitat. En regiones donde el bosque se degrada o fragmenta, su población tiende a desaparecer rápidamente. Por eso, su presencia funciona como un indicador biológico de la buena conservación del bosque nativo.
El trabajo del equipo del Conicet no solo aporta conocimiento científico sobre una especie emblemática del Bosque Atlántico, sino que además proporciona una base sólida para futuros estudios sobre el impacto del cambio ambiental y la fragmentación del paisaje. En un contexto de creciente presión sobre los ecosistemas naturales, este tipo de investigaciones se vuelve esencial para anticipar riesgos y proteger la biodiversidad misionera.
0%
0%
0%
0%
0%




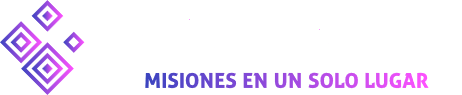
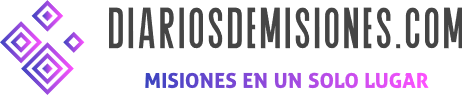 //
//







